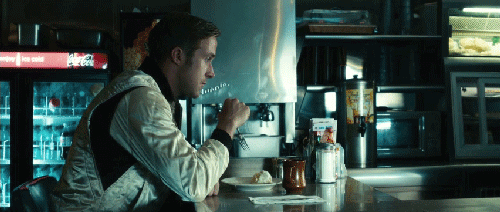Friday
HS
HITO STEYERL, artista y profesora de la Art School de Berlín
«Las imágenes, los cuerpos y las luchas forman parte de una misma dinámica»
por Aurelio Castro«We’re now in November», advierte Hito Steyerl (Munich, 1966) en el que tal vez sea su ensayo audiovisual más conocido, titulado también –en razón de un cierto décalage representacional– como el declinante mes de otoño; lo dice su voz en off, mientras algunos fotogramas de Octubre (S. M. Einsenstein, 1928) discurren en la pantalla: estamos en Noviembre, «cuando la revolución ha acabado y ya sólo circulan sus gestos».
Con todo, lo visible en liza es todavía –o quizá más que nunca– una posibilidad que la obra de la artista alemana trata de refrendar, en detrimento de aquella épica vencida, sobreviviente ahora como mero fantasma gestual e icónico. Junto a November (2004), La Virreina – Centre de la Imatge exhibía entre el 12 y 13 de mayo sus otros vídeos a contrapelo: After the Crash (2009), Lovely Andrea (2007), Journal No.1 (2007), Universal Embassy (2004), Mini-Europe (2004), The Empty Centre (1998) y Babenhausen 1997 (1997). Si hubiera un denominador común a todos ellos, sería acaso el de pensar a través de imágenes, pensando la imagen misma; reteniendo lo que en ella «relampaguea de una vez para siempre en el instante de su cognoscibilidad», tal como había prescrito Walter Benjamin en su V tesis sobre el concepto de historia. A este punto, la mayoría de las piezas han germinado a partir de desperdicios visuales, a menudo inscritos –como los de Lovely Andrea o November– en parcelas autobiográficas de antaño. Mediante el vídeo, Steyerl deviene –empezando consigo misma– una pujante trapera; «las fuerzas, deseos y afectos que se han sedimentado en una imagen al producirse son, a día de hoy, el nivel que más me interesa», reconoce.
No obstante, las proyecciones ocuparon sólo una parte del programa que La Virreina dedicaba en mayo a la profesora de la Art School de Berlín. La institución catalana, que tiene previsto además reunir en un único volumen su heterogénea y algo dispersa producción escrita, aprovechaba con creces la breve estancia de Steyerl en Barcelona: al término de la primera jornada, la artista extendía en una conferencia, y durante el espléndido coloquio que suscitó a continuación, la indócil pregunta que articula también uno de sus textos más recientes: ¿Es el museo una fábrica?; y, a la mañana siguiente, organizaba el seminario WorkPunkArtSchool, en el que cada participante podía mostrar y discutir tentativas audiovisuales propias, acabadas o todavía en curso, ante el resto de los asistentes. Esta segunda actividad vino en parte a prolongar, deslocalizándolo, el proyecto temporal que se ha tramado entorno a la escuela da arte en la que enseña. A propósito de La estética de la resistencia (Hiru, 2003) de Peter Weiss, un grupo de información y lectura se propondría trazar allí una memoria de las luchas –estéticas y políticas– acontecidas a lo largo de los años.
Ante una agenda así de ceñida, la entrevista tuvo que arañar su tiempo de donde apenas quedaba, en el taxi hacia el aeropuerto. Buena parte del cuestionario –pese a la generosidad de Hito Steyerl, algo fatigada a esas alturas– se quedó por el camino. Pero difícilmente alcanzaría un día entero, tampoco, si hemos de hacerle preguntas a quien, como es el caso, sostiene su trabajo artístico en un modo tan fértil de realizarlas.
Señala que, en lo que respecta al vínculo entre imágenes y política, «estamos ahora en Noviembre»...
Bueno, estábamos en Noviembre en 2004, pero de acuerdo.
En todo caso, después de Octubre, ¿hemos sustituido la potencia de la lucha política por la de las imágenes y prácticas estéticas? En ¿Es el museo una fábrica? cita La hora de los hornos (Fernando Solanas, 1968) como paradigma del cine político que era proyectado en las fábricas por aquel entonces. Pero ese u otros filmes entraron allí porque una lucha obrera, bastante dilatada, los había precedido.
No habría una oposición tan clara entre lucha política e imágenes; estas son todavía, con toda probabilidad, parte de aquella. Incluso en la época de La hora de los hornos, las imágenes constituían una parte importante de la lucha. Es cierto que en la actualidad esa correlación se ha intensificado mucho, debido a que también el mainstream y las políticas dominantes de la imagen, en cuanto a su dimensión afectiva, se han vuelto tanto más poderosas. Ya nadie puede decir, «aquí está la política real y allí la imagen»; una y otra están completamente anudadas. Entiendo lo que quieres decir, que una imagen no supone por sí misma un movimiento político. Ahora bien, no creo que ese sea necesariamente el caso; piensa en todas las recientes ocupaciones de fábricas o universidades. Y, por otra parte, las luchas políticas y las imágenes podrían desconectarse en ese sentido más tradicional que indicas. En mi opinión, las nuevas luchas no se han de representar ineludiblemente a partir de imágenes; no están representadas, o representan, o estarían incluidas en una política de la representación determinada, de modo que tampoco les tiene que corresponder una imagen “natural” o “realista” que, por así decirlo, proceda a sustituirlas de algún modo. Dicho lo cual, luchar con la imagen, o aprender a luchar con imágenes, e imaginar actos de creación y destrucción visual, es un camino al que todavía le resta porvenir político.
«Ce n’est pas une image juste, mais juste une image». Instituida por Godard y el Grupo Dziga Vertov, fue una idea crucial para buena parte del cine político de los años 70. Entre esa imagen reflexiva sobre lo que es y puede, y la agencia transformadora que muchas veces se le otorga, ¿no habría una contradicción?
Pero tratemos mejor de pensar más allá de esa oposición. Nuestra realidad ya está constituida por imágenes. Así que la pregunta es: ¿cómo implicar políticamente a las imágenes? ¿Podemos pensar en imágenes en liza, en vez de en imágenes de personas que luchan? Porque de la otra manera, permanecemos en esta suerte de dicotomía según la cual habría políticas y cuerpos reales, y justamente imágenes, apariencias o espectáculo. Y no creo que eso sea demasiado productivo. Las imágenes, los cuerpos y las luchas forman parte de una misma dinámica.
¿Irían de la mano?
Eso es.
En su texto El imperio de los sentidos constata una crisis de la representación, política a la vez que estética. Sin embargo, se diría que nos hemos desprendido más fácilmente del marco de la primera –cuando menos, en el pensamiento anticapitalista contemporáneo– que de las exigencias de la segunda. Alain Badiou, Judith Butler o Toni Negri, por citar tres referentes teóricos bastante alejados entre sí, piensan siempre la política en el afuera de la representación. En cambio, los dilemas entorno a la imagen parecen permanentemente incrustados en un régimen representativo, que haría del distanciamiento poco menos que una norma.
Habría dos perspectivas cruciales frente a las imágenes. Una es representacional y se refiere al contenido y a cómo lo muestra; en suma, a si da o no cuenta de la realidad. Mientras que la segunda sería su realidad en sí; por ejemplo, la de una imagen electrónica se compone de energía y cristales líquidos, o de un archivo jpg o avi, o del rastro de una grabación. Ha sido fabricada en un cierto modo de producción, lo cual no concierne tanto al orden de la representación, como al material. El reconocimiento de esa parte sigue siendo muy importante. No basta con que el contenido nos hipnotice y nuestra atención se dirija por completo hacia él, siendo la otra orilla negada.
¿Es necesario seguir fortaleciendo la dialéctica entre idea y materia?
Una imagen puede representar lo que sea: flores, o un asesinato, o una guerra civil; cualquier cosa. Pero consta también de esa otra capa, que condensa todas las fuerzas, deseos y afectos que se habían sedimentado al producirla. Es como un nodo de energía. Y se trata para mí ahora, en cierto sentido, del nivel más interesante. ¿Como podemos intervenir en las energías que una imagen, en cuanto tal, congela? Es una vieja idea de Walter Benjamin: la imagen dialéctica, que condensa tensiones mediante un flash. Pues bien, ¿cómo podríamos descongelar aquellas tensiones que la imagen había condensado en sí? ¿Cómo podemos hacer regresar la dinámica que la alumbró?
Otro de sus escritos, El lenguaje de las cosas, retoma esa tarea benjaminiana de desciframiento. También introduce, al respecto, la correlación entre saber y poder que según Michel Foucault se cierne sobre lo visible. No obstante, existiría entre ambos pensadores una cierta antinomia...
Absolutamente.
...porque si para Foucault son las palabras las que determinan el sentido de las cosas, la tentativa de Benjamin parece justamente la inversa.
Estoy de acuerdo en que hay una contradicción profunda entre ambos, pero pienso también, otra vez, que el propio lenguaje consta de esos dos aspectos que cada uno examina. Puedes mirar desde el punto de vista del lenguaje de las cosas, como haría Benjamin, y retornar a Foucault a propósito del lenguaje humano. Digamos que se trata, por una parte, de la captura del lenguaje de las cosas, y por la otra, de qué clase de congelaciones y significados estereotipados existen, armando así entre ellos una jerarquía.
¿Tendríamos que pensar, antes que “saber”, la imagen de las cosas?
En efecto. Y yo no diría que las cosas son incapaces de pensar. De hecho, son bastante mejores haciéndolo que algunos humanos. Nuestro lenguaje puede y suele desechar el intelecto, volviéndose –y de qué manera– completamente estúpido (risas).
Si bien simbólico, el valor de uso de Journal No.1 y Normality 1-9 frente algo que falta –el primer noticiario bosnio– o ha sido dañado –un cementerio judío o una estatua en memoria de un asesinato neonazi–, ¿es el de un monumento que aspira a ser más duradero que los anteriores?
No estoy segura de recordarla correctamente, pero consistiría en la diferencia que establece Foucault entre documento y monumento. ¿La recuerdas? Tal como yo lo hago e interpreto ahora, él venía a decir que los documentos mantienen siempre una relación complicada con la realidad; un documento alberga siempre un nivel de incertidumbre. Mientras que el monumento es la configuración de documentos. Si tienes documentos en papel, podrías construirte una suerte de “estatua” con ellos, la cual ya no se preocupará por la relación exacta de cada uno con la realidad: ella misma se encarga de construir una realidad de suyo. Quizás estos dos vídeos cumplan, en ese sentido, la función de monumentos. No lo serían, ciertamente, en su acepción más común, puesto que me opongo del todo a la idea del monumento que conmemora algo, pero sí por cuenta de esa nueva configuración documental, que crea a su vez una nueva realidad. En el caso de Journal No.1, desde luego: parte de un filme perdido y entonces, en el proceso de averiguar como el primer Journal No.1 ha sido destruido, va construyendo un segundo Journal No.1.
Digo “monumento”, no porque se ajuste a lo que dado y exprese un recuerdo de manera consensual sino, al contrario, porque su valor de uso permite discrepar de la realidad. Porque incorpora en ella el suplemento de una ficción. Precisamente, en una nota al pie de La verdad deshecha. Productivismo y factografía, se refiere a un texto de Jacques Rancière sobre Le Tombeau d’Alexandre (Chris Marker, 1993), y discute su empleo del término “ficción documental”, que a su juicio acarrearía una mayor “confusión”. Sin embargo, parece confrontarse con lo mismo que usted conceptualiza, en otra parte, como “documentalismo”.
Probablemente. No me opongo tanto a lo que Rancière dice, como al trasfondo del debate sobre las películas documentales. Sé que si tú empiezas a hablar otra vez de la ficción como opuesta al documental, o en relación al documento, eso resonará con décadas de debates bastante terribles. Así que querría dejarlos estar, no removerlos ni una pizca (risas). Durante mucho tiempo, esa fue la definición más estúpida de documental; la que decía que no es ficción, o que es no-ficción, o lo que sea... en ese sentido, siempre que alguien empieza a hablar sobre ficción en relación al documento, tengo como una especie de reacción alérgica (risas). Pero claro que me doy cuenta de que Rancière quiere decir algo más. Simplemente, estaba pensando que surgiría una confusión improductiva con ello, porque todo el mundo te preguntaría que quieres decir con “ficción”, y después alguna otra cosa más, y otra...
Universal Embassy mostraría no obstante una “ficción” política en ese sentido rancieriano: un grupo de inmigrantes sin papeles ocupan la embajada somalí en Bélgica, tras el desmoronamiento del estado africano. Proporcionar lugares en los que estar, o dispositivos para que cada cual se exprese, como ambicionan muchas instituciones de arte contemporáneo, ¿no es una manera de suprimir la posibilidad de tomarlos?
Prefiero que los protagonistas de Universal Embassy hablen, al respecto, por sí mismos. Pero, indudablemente, los espacios que son apropiados a partir de una lucha gozan de un significado muy diferente a aquellos ofrecidos bajo la promesa de valor, y que implican a menudo una cooptación. Eso acostumbra a ser parte del paquete. Por otra parte, incluso en los museos hay espacios por los que la gente ha tenido que luchar. Cuando pienso en grupos de arte feministas, como Guerrilla Girls en los años 80, que habrían luchado tanto nada más que para crear la conciencia de que los museos estaban constituidos por espacios dominados por hombres blancos...
¿Es importante aún, para la lucha política, ganar espacios culturales?
Creo que una cuestión más importante es como usarlos.
Ha escrito en varias ocasiones sobre el testimonio de los subalternos. A veces la tarea de “dar voz a los que no la tienen” parece condenada a la corrección de una desigualdad infinita. ¿La idea de subalternidad produce, en última instancia, más subalternidad?
No estoy de acuerdo. Que hay subalternidad es para mí un hecho. Y también, que se ha gastado demasiado tiempo tratando de luchar en vez del subalterno, lo cual no resulta muy productivo. Es muy simple: la gente tiene que empezar a luchar desde el lugar en el que se encuentra; no pueden hacerlo en el lugar de nadie más. Se trata, antes que nada, de identificar las condiciones en las que me encuentro y hallar puntos de partida para luchar desde esas mismas condiciones, no desde las de otra persona.
En su conferencia de ayer discriminaba dos tipos de espectadores: el de la masa, inserto en el dispositivo tradicional del cine, y el de la multitud, librado a las instalaciones museísticas, que ha de atender también a una mayor cantidad de focos audiovisuales. Entre la subjetividad observadora de cada uno, ¿no habría más complementariedad que oposición?
No son tan diferentes, claro. El espectador móvil está ya al principio de la modernidad, no cabe duda. Podrías incluso mencionar al flâneur. Y otro recurso de este régimen espectatorial saldría de la inmersión de las tropas en el desastre, durante la I Guerra mundial. Pero ni los flâneurs ni los soldados están, en el sentido más estricto del término, trabajando. A lo mejor el flâneur se encuentra delante del escaparate, y los soldados matando o muriendo, pero ninguno de ellos trabajarían. Bueno, en parte sí, pero esto no se hizo aparente hasta mucho más tarde. Mientras que, en la actualidad, esas dos formas móviles de espectatoriedad son reclutadas bajo una producción diaria y regular. Como también, delante de los ordenadores, se alienta una economía de la atención similar a la que pone en marcha en las instalaciones. Quizás, en la sala de cine, el trabajo de las personas pasaba por atender a una sola cosa a la vez, hasta que el siguiente plano llegaba. Era como en una cinta transportadora. No requería atender a cinco piezas al mismo tiempo, como sucede ahora ante la multipantalla de una instalación.
Por eso mismo, tal vez la experiencia del espectador “clásico” de cine sea en cierta medida más libre.
Al menos eres libre para quedarte dormido. De la otra manera, todo reclama tu atención. Ni aún exhausto podrías dormirte en una instalación. Las imágenes y sonidos no van a dejarte solo ni un instante.
¿Es una tarea política el conservar, o acaso producir, esa reserva de atención?
No he querido decir en ningún momento que la multitud sea mejor que la masa; simplemente, es diferente. En muchos sentidos, hasta es peor, porque a la multitud es muy difícil organizarla, al encontrarse tan dispersa y fragmentada. La masa estaba contenida en factorías y cines, y podía organizarse mejor. Había un montón de ventajas en su gramática. El espectador de la multitud no es necesariamente mejor que el otro, aunque sí sea, a buen seguro, más contemporáneo.
Visto en Lumiére
Labels: fav
Subscribe to Comments [Atom]