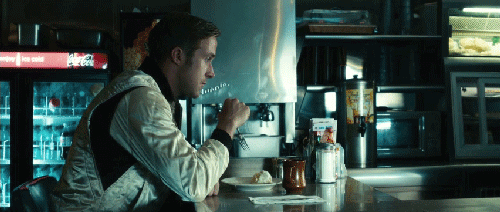Thursday
LL
© Lui Liu
Labels: fav, Lui Liu
Tuesday
Saturday
Friday
NM
Boris Johnson. Crónica
Por Nicolás Mavrakis
I
Boris Johnson es uno de esos políticos tan londinenses que no hace mucho le pidieron que se retractase públicamente después de haber declarado que Los Beatles le debían su verdadero éxito a Londres en vez de a Liverpool. Fue una de las causas más exóticas, pero no es la única ni la más seria por la que el intendente de Londres, arrinconado siempre por el escarnio, recibe críticas acerca de su idoneidad como servidor público. Pero esto es lo que hace importante el primer detalle en la vida política de Boris Johnson: la suya no es de las que padecen el escarnio. La mirada, las palabras, el peinado, el abdomen, todo el sensualismo de Johnson repite de una u otra manera que, en realidad, su vida política se alimenta del escarnio. Y, hasta ahora, no resultó tan mal. Es el intendente de una de las ciudades más importantes de Europa —desde 2008 y reelegido en 2012— a pesar de haber nacido del otro lado del Atlántico, en Nueva York, en 1964, y uno de los políticos más relevantes en Inglaterra después de David Cameron, al que pretende suceder pronto. La salvedad es que, además de miembro del Partido Conservador, como el actual Primer Ministro, Boris Johnson —capaz de adulterar la historia con tal de halagar a sus votantes— es considerado un populista. O, al menos, tan populista como puede ser alguien educado en Oxford. Alguien que, pesar de todo, disfruta ser considerado un payaso por sus adversarios.
II
¿Qué hay en el background inmediato de Boris Johnson? Doble nacionalidad y cuna aristocrática. Fama de reputado latinista dedicado a la Historia. Un comienzo a traspié en la industria periodística —cuando era becario en el Times lo descubrieron inventando una declaración— de la que resurgió como ácido columnista político en medios de primer nivel como el Daily Telegraph y como uno de los principales editores en The Spectator. Apenas algunas de las herramientas de comunicación de alguien que también escribió una novela cómica y una historia popular de Roma, y que construyó una figura de ingenioso provocador mediático gracias a la que pudo sobrevivir no uno sino dos típicos escándalos políticos por el destape de affaires extramaritales, uno de los cuales ocurrió con Petronella Wyatt, periodista e hija de un importante dirigente laborista. En esa oportunidad, la consigna de Johnson fue la de todo buen liberal anglosajón: nunca había moralizado sobre la vida familiar, así que no debían esperar de él ningún moralismo santurrón. Y como era cierto, funcionó.
Esta es otra parte importante de la carrera de Johnson porque acaricia una de las capas sensibles del imaginario de la batalla cultural contemporánea: los ritos de pasaje entre la gestión periodística y la gestión política. Ese complejo camino entre el decir y el hacer. ¿Cómo un simple analista de la actualidad pudo integrarse con éxito a la casta de quienes deciden sobre la actualidad? Como Lionel Asbo, el personaje de la novela de Martin Amis que gana la lotería y, de la noche a la mañana, salta de un mundo de marginalidad violenta donde es el rey a un principado de confort mercantil donde nadie termina de aceptarlo, Johnson construyó un puente entre las dos costas extrañas y lo atravesó con pies firmes. No fue fácil para este populista conservador. Incluso hoy, a pesar de sus logros, lo siguen examinando y tratando con excesiva precaución, tanto desde la orilla del periodismo como desde la orilla de la política. Cuando ganó las elecciones de 2008, de hecho, los laboristas y la prensa progresista londinense no solo se burlaron del exótico Boris Johnson. También especularon que, para el entonces Primer Ministro laborista Gordon Brown, limitarse a señalarlo sería el modo más fácil de marcar todo lo que el conservadurismo hacía mal al administrar la cosa pública. Seis años más tarde… nadie recuerda a Gordon Brown.
III
Contra la expectativa de sus adversarios, el conservadurismo político y el populismo mediático no hicieron de Johnson un mal administrador. Prohibió el consumo de alcohol en el transporte público —a pesar de que un importante grupo de tradicionales dipsómanos ingleses rechazaron la medida con disturbios en el subte—, promovió una auditoria de sesgo abiertamente político de las finanzas públicas —para desnudar las desprolijidades de los gerenciadores políticos previos— y hasta modernizó los tradicionales colectivos londinenses colorados de dos pisos. El secreto de Boris Johnson para administrar lo urbano es perfectamente lógico y pedestre: una buena ciudad es una ciudad con un sistema de transporte público eficiente antes que barato. Así que lo sintetizó de manera fácil: taxis cada vez más caros, por un lado, y por otro cada vez más colectivos y subtes funcionando a toda hora, aunque sea necesario terminar con los boleteros e instalar máquinas automáticas. ¿Qué habitante sensato de una ciudad moderna —a excepción de los boleteros— podría oponerse? Aún así, Johnson es un activista incesante del ciclismo. Y a pesar de las críticas y los prejuicios, logró que el índice de ciclistas en Londres subiera: este año planea mejorar la infraestructura y construir bicisendas por más de 1000 millones de libras. Cualquier parecido con la realidad porteña no debería ser mera coincidencia.
Pero, ¿qué es exactamente Boris Johnson? Para llevarlo a un territorio más inmediato: en la galaxia de categorías automáticas de Twitter, probablemente lo llamarían un derechista cool. ¿Sería impreciso? Entre las muchas posibilidades del ambiguo sentido flotante de esa etiqueta —que remite al elogio, aunque funcione como lo contrario—, una de las más interesantes es la de ser la clase de categoría capaz de representar las voces de quienes interpelan los dogmas de silencio, represión, neurosis y corrección política del progresismo incandescente. Y eso es cierto: como político y hombre de ideas, Boris Johnson ha hecho un aprendizaje en las zonas más delicadas de la discusión pública.
En su momento, escribió que si dos hombres querían casarse entre sí, no veía nada malo en que se casaran entre sí tres hombres y un perro (y esto es importante porque la forma siempre es importante: no imaginen un exabrupto por aburrimiento y descontextualización al estilo de los de Jaime Durán Barba; imaginen, en cambio, los ecos de la tradición de la prosa satírica inglesa desde Thomas De Quincey). De todos modos, al poco tiempo el buen Boris comprendió su error. Entonces trabajó sobre sus prejuicios y llevó su exótico peinado a una Marcha del Orgullo Gay en Londres. Lo mismo le pasó cuando apuntó contra la comunidad islámica después los ataques contra Londres en 2005, y hasta con quienes se ofendieron cuando le robaron su bicicleta y escribió en una de sus columnas que le gustaría que los Navy Seals entraran por la ventana del culpable. Y no fueron las únicas lecciones. En el proceso, Johnson aprendió a suavizar cada vez con más tacto mediático sus reparaciones públicas. Por ejemplo: para corregir las malas interpretaciones de su última polémica —durante un encuentro del Partido Conservador en honor a la difunta Margaret Thatcher—, Boris se prestó a que un periodista midiera su Coeficiente Intelectual durante un programa de radio (donde no le fue muy bien). Todo había comenzado cuando, durante su discurso, sostuvo que la igualdad económica nunca ocurriría porque la mayoría de la gente tiene un coeficiente intelectual demasiado bajo para progresar en la vida (apenas unos meses después de otra de sus bromas incorrectas, cuando dijo que las mujeres iban a la universidad a buscar marido).
En tal caso, ¿quiénes confían, ahora más felices que antes, en la educación sentimental pública de su intendente? Para terminar, algo más respecto a las categorías instantáneas. Cuando uno de tus enemigos es Sherlock Holmes —llamándote “incoherente, interesado y cerebro de pelo” en su famosa serie de la BBC—, ¿qué otra cosa puede resultar un político conservador y educado en Oxford sino cool? “Elemental, mi querido Watson, deduzco que es un simple caso de parcialidad de la BBC”, respondió Boris, un político que —para evitar paralelismos fáciles con la escena argentina— también tiene su guerra contra “el estatismo, el corporativismo, el derrotismo, la eurofilia y la abrumadora inclinación izquierdista” del medio público de comunicación más grande de Inglaterra.
IV
Padre de cuatro hijos y hombre enamorado de su esposa (nunca, absolutamente nunca la dejaría, han dicho sus amigos) y comprensiblemente lúbrico sin dejar de ser conservador (con una de sus amantes tuvo otro hijo que no niega); político dispuesto a legalizar la marihuana medicinal pero también a modernizar la infraestructura pública más allá de las críticas, los despidos y las lágrimas necesarias —como cuando cerró la Estación de Bomberos más antigua de Westminster para construir departamentos de lujo y “los hombres más duros de Londres lloraron”—, Boris Johnson no es solo una anécdota colorida sobre las exitosas posibilidades políticas de la incorrección, la gaffe y el carisma. (Un ejemplo más, el último: “Brad Pitt, obviamente”, dijo cuando anunció inversiones en la industria londinense de cine y TV y alguien le preguntó qué actor le gustaría que interpretara su biopic).
La relevancia política de Boris Johnson se construye a partir de otra cosa: una gestión que logra resultados e improvisa más allá de las promesas para alcanzar todavía más resultados. Un pragmatismo casi efectista —al comienzo, no lo olviden, Boris fue un columnista de opinión—, para el que cumplir objetivos concretos y mantener conforme a la mayoría de los electores de una de las ciudades más importantes y cosmopolitas del mundo sirve, además, como colchón de aire cultural para el resto: la sátira del discurso, la colección de exabruptos y el anecdotario personal que dan forma a la historia de un conservador aggiornado a fuerza de golpes. El lema rápido de los londinenses podría ser: dice pero hace. Boris Johnson, la voz sin eufemismos, la derecha cool que no tiene miedo de cuestionar eso que las voces correctas de siempre prefieren mantener en el limbo cómodo de la amabilidad, la buena onda y el silencio/////PACO
Labels: crónica
Wednesday
NR
OEDIPA MAAS: OUR GUIDE TO
CONTEMPORARY PARANOIA
THE ONGOING RELEVANCE OF PYNCHON'S THE CRYING OF LOT 49, 50 YEARS LATER
July 7, 2016 By Nick Ripatrazone
A global postal conspiracy. Post horns graffitied across southern California. LSD prescribed as treatment for anxiety. Obscene radio station hosts. Beatles cover bands. Widespread paranoia. The Crying of Lot 49, Thomas Pynchon’s second novel, is quirky and eccentric even by Pynchon’s standards. Now 50 years old, the slim novel is truly a snapshot of mid-1960s culture.
John Ruskin has said “all books are divisible into two classes: the books of the hour and the books of all time.” Yet The Crying of Lot 49 occupies a strange third space: novels that are timely yet timeless—books that are so suffused with the cultural minutia and noise of a moment that their saturation itself helps them to endure.
Far from dated, Pynchon’s novel is worth revisiting half a century after its publication. The book’s main character, Oedipa Maas, is a woman seeking meaning in a confusing world. She begins the novel in a mystically domestic moment, standing “in the living room, stared at by the greenish dead eye of the TV tube, spoke the name of God, tried to feel as drunk as possible.” She has just been named executrix of the estate of her millionaire ex-boyfriend, Pierce Inverarity, who had a penchant for prank phone calls and financing the military-industrial complex.
Oedipa is stirred by this development, but not quite shaken. The key to reading Pynchon is recognizing that a comedian never wishes to be found-out as a satirist; to be found-out is to admit earnestness and intention. Even Eugène Ionesco, Pynchon’s literary uncle, had a purpose to his parody in the bawdy The Bald Soprano—although it took him years to admit the game. Pynchon might throw Oedipa into a world she did not create, but he does so by arming her and disarming the men who surround her.
While Pynchon has been placed firmly into the masculine canon of the previous century, Oedipa is his breakout character: a woman who, against all odds, strives to remake the world into a place of meaning and structure. It is the men in Pynchon’s California who are secondary: they are duplicitous, flighty, and weak. Mucho, Oedipa’s husband, is a pervert disk jockey who could not “use honey to sweeten his coffee for like all things viscous it distressed him.” Roseman, a lawyer-friend, “tried to play footsie with her under the table” but Oedipa “was wearing boots, and couldn’t feel much of anything.” Another lawyer, former child-actor Metzger, wants to play a form of strip poker, so Oedipa drowns herself in clothing: “six pairs of panties in assorted colors, girdle, three pairs of nylons, three brassieres, two pairs stretch slacks, four half-slips, one black sheath, two summer dresses, half dozen A-line skirts, three sweaters, two blouses, quilted wrapper, baby blue peignoir and old Orlon muu-muu.”
There’s depth beneath this silly surface. Early in the novel, Oedipa returns to San Narciso to examine Pierce’s books and records. Pynchon puts her in a rented Impala on a Sunday afternoon, and she pauses like God at the top of a hill. She looks down at the streets and compares them to the circuit of a transistor radio, considering that “there were to both outward patterns a hieroglyphic sense of concealed meaning, of an intent to communicate.” Oedipa is a character who can both become enthralled by “this illusion of speed, freedom, wind in your hair, unreeling landscape”—yet recognize that “it wasn’t.” Rather, this industrial-suburbia road was a “hypodermic needle, inserted somewhere ahead into the vein of a freeway, a vein nourishing the mainliner LA, keeping it happy, coherent, protected from pain, or whatever passes, with a city, for pain.”
Oedipa’s pain is her constant worry that Pierce has manufactured a game for her, that her will has been, quite literally, bent toward his will. This might suggest another clichéd female character manipulated by a man, but the novel is more complicated than that. Readers looking for a dynamic female protagonist will be pleasantly surprised by Pynchon’s treatment of Oedipa: she is neither romanticized nor sexualized; in fact, her sexuality is a source of power. Thrust into the shadow of Tristero, a multinational postal conspiracy, she doesn’t waver. She fights.
At the end of the book, Oedipa tries to sort the noise of her life. She is not sure whether Pierce “encrypted” Tristero into the will so that Oedipa would discover it, or if she had discovered it by accident. Her search is not the vacuity of empty paranoia. Pynchon can get lyric: “For it was now like walking among matrices of a great digital computer, the zeroes and ones twinned above, hanging like balanced mobiles right and left, ahead, think, maybe endless. Behind the hieroglyphic streets there would either be a transcendent meaning, or only the earth.” Oedipa resigns herself to the fact that “there either was some Tristero beyond the appearance of the legacy America, or there was just America and if there was just America then it seemed the only way she could continue, and manage to be at all relevant to it, was as alien, unfurrowed, assumed full circle into some paranoia.” Pynchon offers that both might be possible: Oedipa could be paranoid and prescient.
Whether or not Oedipa discovers conventional meaning at the end of the novel is besides the point. Her character is active, discerning, as much a part of the “game” as the dead man behind the curtain. It would be difficult to draw direct lines between Oedipa Maas and female protagonists who followed her, but Oedipa is a refreshing archetype: the female detective. To be certain, Oedipa struggles in the novel, and fails far more often than she succeeds, but the book is a sequence of her small resurrections. She refuses to give-in to “the man”—or any men, really.
Oedipa is the prototypical woman thrust into a man’s world. Her paranoid yet powerful descendants have reached print and film. We might find elements of Oedipa in Lauren Olamina, the main character of Octavia Butler’s novel The Parable of the Sower. Unlike Oedipa, Lauren is a teenager, and unlike the setting of The Crying of Lot 49, Lauren’s world is quite literally a dystopian anarchy of the near-future. Yet the intersections between her life and Oedipa’s are curious and enticing. Like Oedipa, Lauren begins the novel “gated” by patriarchy. Pynchon employs the Rapunzel story to offer the possibility that Oedipa’s boring domestic life was akin to a tower, and that Pierce was both a means of escape and another level of constraint. Early in The Parable of the Sower, Lauren lives in a gated community with her family. She often evokes “Dad” as “big on privacy.” The “preacher’s daughter,” she is blessed with the curse of “hyperempathy”: “I feel what I see others feeling or what I believe they feel.” She transcends the walls of her home and her community through this displacing of self.
In the entropic world of The Crying of Lot 49, Oedipa seeks to become a “sensitive”: literally, a psychic who can help sort molecules in a Demon Box, and metaphorically, a woman who can sort through the noise of misinformation to discern the true scope of Tristero. Although she fails at the literal application of the concept, her metaphorical pursuit of the truth is quite similar to Lauren’s hyperempathy. In their attempts to locate their selves within fragmented realities, both women must see and experience the worlds through others’ eyes as means of survival.
Violence ultimately shatters the walls of her gated community, and Lauren must enter the world on her own. When the world takes away her centers of meaning, she is forced to place her own meaning upon the world—which includes the creation of Earthseed, a humanistic religion that Pynchon would appreciate: “Some of the faces of her god are biological evolution, chaos theory, relativity theory, the uncertainty principle, and, of course, the second law of thermodynamics.” Pynchonesque entropy through Lauren’s mouth: “God is Change, and in the end, God prevails.”
A less speculative corollary to Oedipa would be Moll Robbins, an investigative journalist in Don DeLillo’s novel Running Dog. Robbins had been following a senator from New York but discovers a more fascinating subject: the rumored existence of a pornographic film made in Hitler’s bunker, starring the dictator. A peddler named Lightborne shows her the film, but her article about it is nixed by blackmailing intelligence agents. Much like Tristero, the pursuit of the Hitler film is more enticing than the film itself. While Robbins is not as shrewd and dynamic as Oedipa, she shares her predecessor’s struggle of living within a world of military-industrial control.
DeLillo has noted “there’s a surge of acquisitiveness in Running Dog which peters out as soon as all of the players get their hands on the object. They seem immediately to lose interest. I think this was a feeling I had about the country in those particular years, in the late 1970s.” Although Robbins fails to expose the film to her magazine audience, she’s made a faint crack to the glass of the system, which is really all that Oedipa is able to accomplish. DeLillo speaks of Robbins in appreciating terms: “Moll Robbins is the weathervane for all the avarice in the book, the maneuverings for power. Her own imperfections may frustrate the reader who is looking for a moral center . . . We can’t position these acts and attitudes around a 19th-century heroine. They float in a particular social and cultural medium. A modern American medium.” While DeLillo says people like Robbins “tend to walk away from their own conspiracies,” Oedipa remains dogged until the end.
In terms of persistence, a better descendent might be Dana Scully from the recently rebooted X-Files. While Scully might be the reasonable check to the earnestness of her partner Fox Mulder, she sometimes feels the pull of paranoia. In the episode “E.B.E.” from the first season of the show, Scully and Mulder have just finished interviewing a truck driver who had a close encounter with a UFO the night before. In what seems like a transition scene at an airport counter, a woman asks Scully to use her pen. Soon after, Scully and Mulder first visit The Lone Gunmen, a trio who would become regulars on the show (one of the three asks Mulder “Is this your skeptical partner?”).
Their conversation includes a discussion of government tracking, which leads into the next scene at the FBI field office. Scully describes The Lone Gunmen as “the most paranoid people I’ve ever met . . . Did you see the way they answered the telephone? They probably think that every call that they get is monitored and they’re followed wherever they go. It’s a form of self-delusion. It makes them think that what they’re doing is important enough that somebody would–” before pausing. Her pen has stopped working, and she unscrews it to find circuitry wrapped around the ink chamber. It is the type of twist that Pynchon would smirk into existence. Scully might experience a hundred similar justifications for paranoia, and yet she remains skeptical. Likewise, Oedipa constantly wavers between a belief that Tristero is external, real, and ominous, versus the possibility that it is all artifice.
In “Wetwired,” Scully goes full Oedipa. After a string of murders, Mulder believes a “video signal somehow [turns] these people’s anxieties into some kind of dementia . . . a virtual reality of their own worst nightmares.” Scully is one such victim. While in a hotel room, she hears a clicking sound on a landline call with Mulder. She snatches the phone jack from the wall and frantically searches the room for a bug, starting a bout of paranoia that ends with her pulling a gun on Mulder and her own mother. Afterward in the hospital, she says “it was just like the world was turned upside-down. Everybody was out to get me.”
In The Crying of Lot 49, everybody is out to get Oedipa, but unlike the men in her world, she doesn’t cower. She barrels headlong into a conspiracy that formed long before she was born, a conspiracy that appears to have taken a particular interest in this suburban housewife from southern California. One theory goes that Oedipa was chosen because her husband is a disk jockey, someone who “transmits” his own form of noise on the radio, and therefore gives Tristero a wide frequency. Yet as the novel progresses, it becomes possible that Oedipa’s will might even transcend that of her mysterious ex-boyfriend; that it is she who has chosen Tristero. Pynchon has created a character who not only seeks but embraces the ambiguity of her world. Even though Oedipa is unable to find the meaning of her life, she does not conclude that life is meaningless.
In our present moment, it is necessary, rather than radical, to be paranoid. Paranoia is now the result of being aware and observant. We are being watched, tracked, traced, and catalogued. Oedipa’s nightmare has become our reality. Therefore, 50 years later, we should allow her to become our guide.
50th birthdaysconspiracyconspiracy theoriesDana ScullyDon DeLilloFox MulderLauren OlaminaMoll RobbinsOctavia ButlerOedipa MaasparanoiaThe Crying of Lot 49The X-FilesThomas PynchonTristero
Nick Ripatrazone
Nick Ripatrazone is the author of several books of fiction, poetry, and literary criticism. He is a staff writer for The Millions, and has also written for Esquire, The Sewanee Review, The Kenyon Review, Shenandoah, Commonweal, and National Public Radio.
Encontrado
aquíLabels: fav
Thursday
Sunday
JRW
Casandra (J. R. Wilcock)
Desde lejos se ven los estaqueados, los enterrados hasta el cuello en el barro helado, los flagelados. La gruta queda en el fondo de una hondonada pedregosa, labrada según dicen por la erosión de los glaciares, y situada aproximadamente en el centro del pentágono que forman las cinco ciudades principales de nuestro tetrarcado. No es una gruta, es una casa; pero conserva su nombre de gruta porque Casandra, en otras épocas, cuando todavía era una escuálida vagabunda, solía refugiarse en una gruta cerca del puerto, y con su persistencia de trastornada siguió llamando gruta primero la casilla de madera que en cierto momento le instaló el Arcontado de Entretenimientos, y luego la espléndida casa-templo que su popularidad vertiginosa no tardó en exigir.
Los turistas del Asia Menor, de Sicilia y de Egipto vienen a visitar nuestro país exclusivamente atraídos por la fama de Casandra. Afluyen en multitud, aun sabiendo que muchos no volverán, o volverán esclavos de sus esclavos, o inválidos, o ciegos. Hasta se murmura que la Capadocia no nos declaró la guerra porque su rey no quiso ofender a Casandra (¡como si algo pudiera influir sobre sus decisiones!).
Casi todos mis parientes están de acuerdo en afirmar que Casandra es extranjera; pero allí termina el acuerdo, porque todos le atribuyen nacionalidades diferentes. Generalmente basan sus argumentos en los defectos de pronunciación y en los giros foráneos que tanto suelen elogiarle algunos admiradores interesados: este razonamiento es por supuesto discutible, porque nadie ignora que Casandra sería capaz de cualquier extravagancia con tal de llamar la atención; además, pocos pueden jactarse de haberla oído, y menos de haber comprendido lo que decía. Mis cuñados consideran denigrante que una extranjera nos subyugue hasta ese punto; salvo el más alto, que preferiría enojarse con toda la familia antes de admitir que una compatriota, nacida en una de nuestras cinco ciudades, pueda arrogarse semejante preeminencia sobre sus connacionales. Casandra, desde las tinieblas de su demencia, conforma a todos desconcertando a todos; es así como varios profesores de la Universidad aseguran haberle oído pronunciar breves frases y hasta poemas fragmentarios en el dialecto desaparecido de los primeros pobladores de Grecia; se ha comprobado también que por lo menos una vez habló en el idioma de los persas, lo que hace suponer que aun sus frases más incomprensibles corresponden sencillamente a idiomas desconocidos para nosotros pero existentes, o tal vez desaparecidos. Cuando era una mendiga loca que erraba por nuestras calles, nadie se interesaba en sus jergas de solitaria; hoy se escriben libros y tesis de doctorado sobre sus modalidades lingüísticas: porcentaje de vocales abiertas, inflexiones asiáticas, cantidad y altura de las sílabas, etcétera. Ninguno de estos estudios concuerda con ningún otro; y esta es tal vez la casualidad más notable de Casandra: suscitar opiniones que nadie comparte, que nadie quiere ni siquiera escuchar, mucho menos leer.
Pero más importante que lo que dice es lo que hace. Mis tíos más malévolos afirman que Casandra sabe perfectamente lo que hace; tal vez sea cierto, pero entonces no se explica que nadie, absolutamente nadie, haya sido favorecido de una manera constante por sus decisiones. Favorecidos los hay, pero basta un examen fugaz para demostrar que sus favores son tan intermitentes, y tan ajenos a sus propias previsiones o a las previsiones de los demás, que hoy costaría bastante encontrar a una sola persona sensata que se declare capaz de presentarse ante nuestra pitonisa sin temor; el temor de volver a las Galias convertido en industrial o de emigrar a Chipre ladrando como un perro. Dichos tíos hacen hincapié en la lista de premios; declaran que a menudo (aunque con una irregularidad muy poco sospechosa) Casandra no se atiene exactamente al orden de la lista que ella misma confecciona en sus ratos de ocio, cuando no está probándose vestidos o ensayando posturas memorables. Esta acusación es en el fondo dudosa, y tal vez también lo sea en la superficie, porque nadie ha visto nunca muy de cerca esas listas, y mi sobrina afirma que Casandra simula leerlas en papeles casi siempre en blanco, o por lo menos cubiertos de dibujos disparatados. Es claro que una lista de dibujos puede ser para ella tan clara como para nosotros una lista de números.
Su rápido ascenso de la miseria al poder, de la indiferencia y el menosprecio público a su situación actual de rectora suprema, es otro argumento a menudo empleado por la rama materna de mi familia para fundamentar la posibilidad de que Casandra sólo sea, después de todo, una habilísima intrigante. Los que utilizan este argumento pasan por alto una circunstancia históricamente establecida y que sólo los muy jóvenes ponen en tela de juicio: que durante muchos años fue una pobre vagabunda (a veces ignorada, a veces escupida, insultada y apedreada), hasta el día en que el Arconte de Entretenimientos decidió instalarla en la gruta del valle; y ahora digo yo: ¿no es improbable que una habilísima intrigante escogiera ese método al parecer tan inconducente para conquistar su predominio actual? Pero los escépticos replican: ¿acaso alguna mujer llegó jamás a gozar de semejante predominio entre nosotros? No; por lo tanto, ¿no es natural que para lograr ese fin inaudito utilizara métodos que por fuerza deben de parecemos inauditos?
Por otra parte, si Casandra fue en un principio una vagabunda similar a esos miles de desdichadas, jóvenes y viejas, que habiendo perdido la razón recorren de día nuestros caminos cantando melodías que por un error creemos tradicionales, y que justamente estas locas se encargan de hacer llegar al corazón del pueblo (un pueblo que antaño fue lacónico y por lo tanto poco interesado en músicas, pero hoy, en gran parte arrastrado por las arbitrariedades de Casandra, desconoce o desdeña la vida silenciosa de nuestros antepasados); si durante tantos años sólo fue una de esas mujeres, también siguió siéndolo hasta mucho después de asumir sus funciones en el Arcontado, en un principio muy distintas de las actuales. ¿Quién recuerda hoy su frugalidad de antes? Hay que verla ahora pasearse de noche, con esas túnicas, esos borceguíes y esos quitones de su invención, negros y dorados si hace frío, purpúreos y plateados si está cercana el alba, precedida por violinistas y flautistas (que no tocan ninguna música definida, sólo hacen un ruido ondulante y monótono con sus instrumentos, lo que en el fondo demuestra bastante refinamiento para una vagabunda; y si bien nadie abriga esperanzas de que llegue a interesarse por la música culta que ella misma ha inspirado, es en cambio evidente que sabe eludir lo chabacano, lo africano); la rodean sus admiradores, es decir, los que quisieran fijar (aun fugaz, aun instantáneamente) su imagen o sus peculiaridades en la memoria de Casandra, forzar de algún modo la arbitrariedad de sus decisiones. Yo opino que esto es imposible, tan poco recuerda (o pretende recordar) Casandra a sus admiradores; y hay por otra parte quien empieza a admitir la verosimilitud de la excusa con que sus pretendientes rebaten las frecuentes acusaciones de venalidad que le lanzan (quizá urgidos por la envidia) los que nunca gozaron de la compañía de Casandra: dichos pretendientes se excusan alegando que es hermosa, que es la mujer más interesante que han conocido, que a su lado uno siente lo que no se siente al lado de ninguna mujer (al llegar los admiradores a este punto, los detractores se dicen sardónicamente en voz baja: la esperanza de hacerse rico). Hermosa, en realidad no lo es; despojada de su gran prestigio, de los adornos y los vestidos que hoy le permiten las ofrendas (ofrendas venales, por supuesto, pero tan poco eficaces que el interés que las motiva no repugna a nadie, y menos aún a ella, tan segura está de olvidar al donante); despojada del aparato que la rodea, de sus paseos nocturnos y de su interminable ronroneo orquestal, ¿qué quedaría de su belleza? Su pelo teñido, su nariz aguileña, sus dientes protuberantes y sus demás defectos hasta podrían, aunque esto sólo es una suposición y el pasado ha demostrado que no es posible forjar impunemente suposiciones, hasta podrían inspirar repugnancia a los amantes que hoy se arrojan a su paso para besar el puño de sus mangas o el cabo de una fusta de obsidiana que siempre lleva consigo como símbolo de sujeción.
Mi padre dice: "Casandra es inagotablemente poderosa, porque es inagotablemente injusta." Sabe (o procede como si lo supiera) que el menor destello de lógica, el menor gesto de coordinación ofrecería un punto de apoyo a los ansiosos ataques de los que sueñan con dominarla. Quizá por eso inventa trampas (así las llaman los entendidos), aunque nada asegura que esas trampas no sean más que sencillas casualidades. Un ejemplo que todos conocen es el de las bufandas: de pronto, Casandra ve a un suplicante de bufanda colorada; exclama: "¡Qué linda bufanda!", y ordena que entreguen una suma fabulosa de dinero al elegante. Corre la voz, hombres y mujeres se presentan ante ella sofocados de bufandas coloradas, pero sin éxito; el primero pierde las uñas, la segunda las cejas, el tercero un diente; después de un tiempo, se sabe que Casandra ha declarado en una conferencia de prensa que aborrece las bufandas, que odia el colorado; y el furor de las bufandas pasa, como pasan todos los furores que Casandra suscita, hasta que la historia se repite con un zapato o con un anillo. Evidentemente, nada de esto probaría la mala fe de Casandra, porque ¿qué puede esperarse de una loca? Pero mis tíos más suspicaces insisten: alguna regularidad hay en sus caprichos; si pudiéramos descubrirla, Casandra y sus tesoros serían nuestros.
Hablar de sus tesoros no es decir que Casandra sea muy rica. Es cierto que las ofrendas particulares que recibe son a veces valiosas, pero ella las gasta inmediatamente en locuras y trapos. El resto pertenece al Arcontado de Entretenimientos; todas las noches ingresan en los sótanos de la Pentápolis las joyas, cheques, monedas de oro y mantos de piel que Casandra arrebata a sus visitantes. Por otra parte las riquezas no le interesan; sólo goza con el poder, con la arbitrariedad. Antes, los pagos se efectuaban únicamente en efectivo, o mediante objetos de valor. Pero hace algunos años Casandra decidió ampliar los límites de solvencia de los suplicantes; esta medida, ruidosa y explícitamente considerada como un beneficio singular que la pitonisa confería a la comunidad, es en el fondo el argumento más poderoso de algunos hermanos míos (no todos). Las seis mayores afirman que la perversidad de nuestra gran demente es calculada, pero los dos menores replican que es muy probable que la medida haya surgido directamente del Arconte de Entretenimientos, y que Casandra, siempre ansiosa de figurar en primer plano, haya luego resuelto apropiársela. La franquicia concedida fue la siguiente: que los suplicantes insolventes pudieran pagar con castigos y torturas corporales. Algunos creyeron que esta novedad reduciría el número de suplicantes, porque era previsible que Casandra se complacería en distribuir heridas, dislocaciones y aun crucifixiones con la misma serenidad con que antes distribuía la miseria y la opulencia. De ningún modo; disminuyó, es verdad, el número de suplicantes adinerados, al comprobar que ciertos castigos equivalían a la deshonra o a la muerte; pero surgió en cambio una muchedumbre de pobres, los que no tenían nada que perder, salvo un cuerpo habituado a la desdicha; para ellos la mera posibilidad de un cambio inesperado de fortuna y posición social representaba realmente el regalo que Casandra alega habernos concedido. Estos infelices constituyeron inmediatamente su vivero más propicio de hecatombes.
¿Cuál es el origen, mi novia me pregunta a veces, de este enajenamiento universal que impulsa a los hombres a abdicar de su destino ante el ruedo orlado de púrpura de Casandra? Semejante tributo a la locura, ¿no nacerá acaso de un íntimo repudio de la justicia, de un afán eterno e intermitentemente resurgente de injusticia y desorden, que en otros tiempos se explayaba en guerras y crímenes, y que en estos lustros de paz y de decencia busca inconscientemente las deshilvanadas sentencias de Casandra, sus gritos, sus premios y sus castigos, para que el rayo rejuvenecedor del azar golpee el metal de sus engranajes y acelere su marcha tediosa? Nuestro país se rige mediante leyes muy estrictas; puede decirse que todo acto cuyas proyecciones emerjan del círculo familiar es juzgado, ya sea por el tetrarcado o por la opinión pública. Y todo castigo acarrea consigo la vergüenza del castigo, lo que origina vidas enteras de virtud, sobre todo en aquellos que temen más la vergüenza que el castigo. Son estas las víctimas ineludibles de Casandra, porque su arbitrariedad les concede castigos sin vergüenza; hartos de virtud falsa, se ofrecen al capricho de la sibila con un ardor y una sumisión que no entenderán nunca los virtuosos innatos, ni los pecadores innatos. ¡Ingenioso tetrarcado el nuestro, dice mi madre, que sabe ofrecer a sus súbditos neuróticos el desahogo de una pena honrosa!
A veces, cuando nos reunimos todos los parientes para celebrar algún acontecimiento, nuestra única diversión, después de un almuerzo abundante, consiste justamente en quedarnos mirando en silencio y durante horas enteras, desde la galería de nuestra vieja casa familiar, los cinco caminos por donde bajan tumultuosamente las multitudes hacia la gruta. Algunos vienen de muy lejos, y si es un día de fiesta no faltan los montañeses con sus sombreros de piel de cabra, y en la falda opuesta los pescadores descalzos. A las cuatro de la tarde, todos miramos nerviosamente el reloj y con un pretexto o con otro nos vamos dispersando, porque sabemos que en ese momento, bajo la cúpula de vidrios pintados de la gruta, en un extremo del gran salón, Casandra acomoda alrededor del trono sus velos, sus colas de encaje y sus armiños, y ordena que entren los suplicantes.
Publicado
aquíLabels: e
←
older . > newer
→

Subscribe to Posts [Atom]