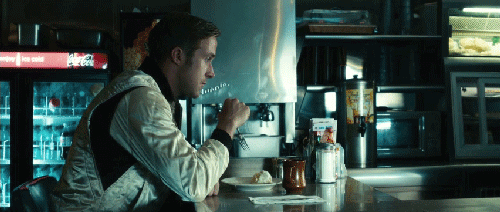Thursday
DFW
David Foster Wallace: Actúen con naturalidad
Los narradores como especie suelen ser mirones. Suelen acechar y observar. Son observadores natos. Son espectadores. Son esos tipos del metro cuya forma disimulada de mirar resulta inquietante. Casi depredadora. Es porque las situaciones humanas son el alimento de los escritores. Los narradores miran a otros seres humanos de la misma forma que los curiosos frenan para ver un accidente de coche: codician la imagen de sí mismos como testigos.
Pero al mismo tiempo los narradores tienden a ser terriblemente conscientes de sí mismos. A la vez que dedican montones de tiempo productivo a estudiar con atención qué impresión produce en ellos la gente, los narradores también dedican montones de tiempo menos productivo preguntándose, nerviosos, qué impresión causan ellos a los demás. Qué tal caen, qué imagen tienen, si se les ve el faldón de la camisa por la bragueta, si tal vez tienen pintalabios en los dientes, si la gente a la que están mirando con disimulo los estarán considerando seres siniestros, como esos locos que acechan a la gente.
El resultado es que la mayoría de los narradores, observadores natos, suelen odiar ser objeto de la atención de la gente. No les gusta que los miren. Las excepciones a esta regla —Norman Mailer, Jay Mclnerney— a veces dan la impresión de que muchos literatos ansían la atención de la gente. No sucede así con la mayoría. El resto nos limitamos a mirar.
La mayoría de los narradores que conozco son americanos de menos de cuarenta años. No sé si los narradores de menos de cuarenta años ven más televisión que otras clases de americanos. Las estadísticas informan de que en el hogar americano medio se ven más de seis horas diarias de televisión. No conozco a ningún narrador que viva en un hogar medio americano. Sospecho que Louise Erdrich tal vez sí. En realidad nunca he visto un hogar medio americano. Solamente en la tele.
A primera vista hay dos cosas en la televisión que parecen potencialmente apasionantes para los narradores americanos. En primer lugar, la televisión lleva a cabo por nosotros gran parte de nuestra investigación humana depredadora. En la vida real los americanos son un grupo humano bastante esquivo y cambiante, y resulta endiabladamente difícil adjudicarles ninguna clase de distintivo general. Pero la televisión viene equipada con ese distintivo. Es un indicador increíble de lo genérico. Si queremos saber qué es la normalidad americana —es decir, lo que los americanos perciben como normal—, podemos confiar en la televisión. Porque la razón de ser misma de la televisión es reflejar lo que la gente quiere ver. Es un espejo. No el espejo stendhaliano que refleja el cielo azul y el charco de barro. Más bien el espejo iluminado del baño ante el cual el adolescente calibra sus bíceps y decide cuál es su mejor perfil. Esta clase de ventana a la autopercepción nerviosa de los americanos tiene un valor incalculable a la hora de escribir narrativa. Y los escritores pueden tener fe en la televisión. Después de todo, hay un montón de dinero en juego. Y la televisión posee los mejores demógrafos que la ciencia social aplicada puede ofrecer, investigadores que pueden determinar con precisión lo que los americanos de los noventa son, quieren y ven: cómo los miembros del público queremos vernos a nosotros mismos. La televisión, desde la superficie hacia sus profundidades, trata del deseo. Y el deseo es a la narrativa lo que el azúcar es a la comida humana.
El segundo atractivo aparente es que la televisión parece ser un regalo absoluto de Dios para esa subespecie de la humanidad a quienes les encanta ver gente pero odian ser vistos. Porque la pantalla de la televisión solamente permite ser traspasada en un sentido. Es una válvula de compuerta psíquica. Podemos verlos a ellos; ellos no pueden vernos. Podemos relajarnos sin ser vistos mientras miramos. Creo que esta es la razón por la que la televisión gusta tanto a la gente solitaria. A los que se encierran de forma voluntaria. Todos los solitarios que conozco ven más televisión que las seis horas de promedio en América. A los solitarios, como a los narradores, les encanta la visión en un solo sentido. Porque la gente solitaria no suele serlo por culpa de ninguna deformidad repulsiva ni de su olor corporal ni su mal carácter: en realidad hoy día existen grupos de apoyo y asociaciones para personas con estas características. En cambio, la gente solitaria suele serlo porque no quieren soportar los costes psíquicos de estar entre otros seres humanos. Son alérgicos a la gente. La gente les afecta demasiado. Llamemos al solitario americano medio Joe Briefcase. Joe Briefcase teme y odia esa carga de autoconsciencia que parece afectarle únicamente cuando hay otros seres humanos reales a su alrededor, mirando, con sus antenas sensoriales humanas erizadas. Joe Briefcase tiene miedo de cómo lo van a ver quienes lo miren. Elige prescindir de ese juego tremendamente estresante que es el póquer americano de las apariencias. Pero la gente solitaria, en sus casas, solos, siguen ansiando imágenes y escenas, compañía. Por eso ven la televisión. Joe puede mirarlos a Ellos en la pantalla; Ellos no pueden ver a Joe. Es casi voyeurismo. Yo conozco a gente solitaria que percibe la televisión como un verdadero Deus ex machina para voyeurs. Y muchas de las críticas, de las críticas verdaderamente furibundas, no tanto dirigidas como arrojadas contra las cadenas, los anunciantes y el público por igual, tienen que ver con la acusación de que la televisión nos ha convertido en un país de voyeurs sudorosos y boquiabiertos. Esta acusación no es cierta, y no lo es por razones interesantes.
El voyeurismo clásico es una modalidad del espionaje, es decir, ver a gente que no saben que estás ahí mientras desarrollan las actividades mundanas pero llenas de erotismo de su vida íntima. Es interesante que gran parte del voyeurismo clásico requiera instrumentos con pantallas de cristal: ventanas, telescopios, etcétera. Pero ver la televisión es distinto a la actividad de los mirones genuinos. Porque la gente a la que estamos viendo a través de la pantalla de cristal de la tele no ignora el hecho de que alguien está viéndolos. En realidad, que un montón de gente está viéndolos. En realidad, la gente de la televisión sabe que es en virtud de esta multitud gigantesca de mirones que están en la pantalla llevando a cabo toda clase de actividades poco mundanas. La televisión no permite un verdadero espionaje porque la televisión es actuación, espectáculo, lo cual por definición requiere espectadores. En este caso no somos voyeurs en absoluto. Simplemente espectadores. Somos el público, megamétricamente múltiple, aunque a menudo observamos en soledad: E unibus pluram.2
Una razón de que los narradores den un poco de miedo en persona es que por vocación son voyeurs. Necesitan ese auténtico robo visual que es mirar a alguien que no haya preparado una identidad para ser vista. El único engañado en la actividad del espionaje es el espiado, que no sabe que está cediendo imágenes e impresiones de sí mismo. Un problema de muchos de los escritores americanos de menos de cuarenta años que usamos la televisión como sustituto del espionaje verdadero, sin embargo, es que el «voyeurismo» de la tele requiere que el pseudoespía que está mirando se haga una espléndida orgía de ilusiones. La ilusión n° 1 es que somos voyeurs: los «espiados» tras el cristal de la pantalla solamente fingen ignorancia. Saben perfectamente que estamos viéndolos. Y también saben que estamos aquí quienes están tras la segunda pantalla de cristal, a saber: las lentes y los monitores mediante los cuales los técnicos y escenógrafos aplican su enorme ingenio para enviarnos imágenes. Lo que vemos no lo estamos robando en absoluto; nos lo están ofreciendo: ilusión n° 2. La ilusión n° 3 es que lo que estamos viendo a través de la pantalla enmarcada no es gente en situaciones reales que existen o podrían tener lugar sin la conciencia de un Público. Es decir, que los jóvenes escritores están buscando datos acerca de una realidad por ficcionalizar que ya se compone de personajes ficticios dentro de narraciones muy formalizadas. Y n° 4, ni siquiera estamos viendo «personajes»: no existe el mayor Frank Burns de M*A*S*H, aquel arrogante y patético capullo de Fort Wayne, Indiana; el que existe es Larry Linville, de Ojai, California, un actor lo bastante estoico como para soportar miles de cartas (que siguen llegando aunque la serie se esté reponiendo) de pseudovoyeurs que lo insultan por ser un capullo de Indiana. Además, n° 5, por supuesto ni siquiera estamos espiando a actores o personas reales: se trata de ondas electromagnéticas analógicas, corrientes de iones y reacciones químicas en el interior de la pantalla que arrojan fosfenos en racimos de puntos no mucho más realistas que los comentarios impresionistas de Seurat acerca de la ilusión perceptiva. Y Dios mío, n° 6, esos puntos están saliendo de un mueble, lo único que estamos espiando realmente es uno de nuestros muebles, mientras que nuestras sillas, lámparas y los lomos de los libros siguen siendo visibles alrededor pero dejamos de verlos cuando contemplamos «Corea» o nos llevan «en directo a Jerusalén» o miramos las sillas más cómodas o los lomos más elegantes de los libros de la «casa» de los Huxtable, pistas ilusorias de que ahí hay un interior doméstico cuya membrana hemos violado de forma sutil y secreta: ilusiones n° 7, n° 8 y ad infimitum.
No es que esas realidades sobre actores y fosfenos y muebles nos pasen desapercibidas. Es que elegimos pasarlas por alto. Son parte de la creencia que anulamos. Pero es una carga realmente dura de soportar durante seis horas al día; las ilusiones de voyeurismo y de acceso privilegiado requieren una gran complicidad del espectador. ¿Cómo pueden conseguir que aceptemos de buen grado la ilusión de que la gente de la tele no sabe que los estamos mirando, la fantasía de que estamos trascendiendo de alguna forma la privacidad de alguien y alimentándonos de su actividad humana espontánea? Puede haber muchas razones para que esos camelos sean tan creíbles, pero una de las principales es que los actores del otro lado de la pantalla son —al margen de los diversos grados de talento dramático— genios absolutos a la hora de fingir que nadie los ve. No se equivoquen: actuar delante de una cámara de televisión como si nadie estuviera mirándolos es un arte. Fíjense en cómo actúan los no profesionales cuando los enfoca una cámara: a menudo actúan de forma espasmódica, o bien se quedan rígidos, paralizados por la timidez. Incluso los relaciones públicas y los políticos son, cuando se trata de estar ante la cámara, simples aficionados. Y nos encanta burlarnos de lo rígidos y afectados que aparecen en televisión los no profesionales. Poco naturales.
Pero si alguna vez han sido objeto de esa terrible mirada vacía y redonda de cristal, sabrán a la perfección lo espantosamente conscientes de sí mismos que les hace sentirse. Un tipo estresado con auriculares y un portafolios te dice que «actúes con naturalidad» y entonces tu cara empieza a moverse de forma espasmódica, intentando adoptar una expresión como si nadie estuviera mirándote que resulta del todo imposible porque «simular que nadie te mira» es como «actuar con naturalidad», un oxímoron. Intenten golpear una pelota de golf después de que alguien les pregunte si al tomar impulso aspiran el aire o lo expulsan, o después de que les ofrezcan una recompensa sustanciosa por no pensar en un rinoceronte verde durante diez segundos, y se harán una idea de las contorsiones verdaderamente heroicas de cuerpo y mente que necesitan llevar a cabo David Duchovny o Don Johnson para actuar como si nadie los mirara mientras son observados por una lente que constituye un emblema abrumador de lo que Emerson, años antes de la televisión, llamó la «mirada de los millones».3
Para Emerson solamente hay una especie muy rara de persona que pueda soportar esa mirada de los millones. No es el americano normal, trabajador y silenciosamente desesperado. El individuo capaz de soportar la megamirada es una imago andante, cierta clase de semihumano trascendente que, en palabras de Emerson, «lleva el reposo en la mirada». El reposo emersoniano que los actores de televisión llevan en la mirada es la promesa de un respiro de la autoconsciencia humana. No preocuparte por la impresión que causas. Una falta total de alergia a las miradas ajenas. Es un heroísmo contemporáneo. Es aterrador y fuerte. Es también, por supuesto, una acción, porque hay que tener una autoconsciencia y un autocontrol anormales para simular que nadie te mira delante de las cámaras, las lentes y los hombres de los portafolios. Esa ficción autoconsciente de falta de autoconsciencia es la verdadera puerta al salón de espejos lleno de ilusiones que es la televisión, y para nosotros, el público, es al mismo tiempo una medicina y un veneno.
Porque observamos a esa gente rara, perfectamente adiestrada para simular que nadie los mira durante seis horas diarias. Y amamos a esa gente. En tanto que les atribuimos cualidades sobrenaturales y deseamos emularlos, se podría decir que los veneramos. En el mundo real de Joe Briefcase que se está desplazando de forma cada vez más cruda de una comunidad de relaciones personales a redes de extraños conectados por el interés propio y la tecnología, la gente a la que espiamos en la televisión nos ofrece familiaridad y comunidad. Una amistad íntima. Pero dividimos lo que vemos. Los personajes pueden ser nuestros «amigos íntimos», pero los actores son más que extraños: son imagos, semidioses, que se mueven en una esfera distinta, salen y se casan solamente entre ellos, incluso como actores parecen accesibles al público únicamente con la mediación de la prensa sensacionalista, los programas de entrevistas y la señal electromagnética. Y sin embargo tanto los actores como los personajes, tan terriblemente alejados y filtrados, parecen terrible y gloriosamente naturales cuando los miramos.
Dado lo mucho que miramos y lo que comporta mirar, resulta inevitable, para los narradores o los Joe Briefcase que nos creemos voyeurs, hacernos la ilusión de que esas personas de detrás del cristal —personas que a menudo son la gente más vistosa, atractiva, animada y viva de nuestra experiencia— son también gente que ignora que los están mirando. Esta ilusión es tóxica. Es tóxica para la gente solitaria porque crea un círculo de alienación («¿Por qué no puedo yo ser así?», etcétera), y es tóxica para los escritores porque nos lleva a confundir la investigación para crear narraciones con una extraña forma de consumo de narraciones. La hipersensibilidad de la gente tímida a los seres humanos tiende a ponernos delante de la televisión y su ventana de un solo sentido en una actitud de recepción relajada y total, absorta. Vemos a diversos actores interpretar a diversos personajes, etcétera. Durante trescientos sesenta minutos per diem, recibimos la confirmación inconsciente de la tesis profunda de que la cualidad más importante de una persona viva es tener buena imagen, y que el valor genuino de una persona no solamente equivale sino que radica en el fenómeno de la observación. Además, está la idea de que la parte principal de tener una buena imagen es simular que no te das cuenta de que alguien te está mirando. Actuar con naturalidad. Las personas a las que los jóvenes narradores y los solitarios voluntarios escrutamos, con quienes empatizamos y confraternizamos de forma más intensa están, en virtud de una capacidad genial para fingir falta de consciencia de sí mismos, preparados para soportar las miradas de la gente. Y nosotros, intentando desesperadamente parecer despreocupados, sudamos de forma siniestra en el metro.
Notas
2 Esta frase, y por tanto parte del título de este ensayo, recuperan la genial expresión usada en «Faking It» de Michael Sorkin, publicado en Todd Gitlin, ed., Watching Television, Random House/Pantheon, 1987. [También juega con el lema del escudo de Estados Unidos: «E pluribus unum», ‘Uno compuesto de muchos’ o ‘La unidad en la pluralidad’. (N. del E.)
3 Citado por Stanley Cavell en Pursuits of Happiness, Harvard University Press, 1981 [hay trad. cast.: La búsqueda de la felicidad: la comedia de enredo matrimonial en Hollywood, Paidós, Barcelona, 1999].
En "«E unibus pluram»: televisión y narrativa americana"
Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer (1997)
Título Original: A Supposedly fun thing I'll never do again
Traductor: Javier Calvo
©2001, Mondadori
Foto: David Foster Wallace 1996 © Gary Hannabarger/Corbis
Pero al mismo tiempo los narradores tienden a ser terriblemente conscientes de sí mismos. A la vez que dedican montones de tiempo productivo a estudiar con atención qué impresión produce en ellos la gente, los narradores también dedican montones de tiempo menos productivo preguntándose, nerviosos, qué impresión causan ellos a los demás. Qué tal caen, qué imagen tienen, si se les ve el faldón de la camisa por la bragueta, si tal vez tienen pintalabios en los dientes, si la gente a la que están mirando con disimulo los estarán considerando seres siniestros, como esos locos que acechan a la gente.
El resultado es que la mayoría de los narradores, observadores natos, suelen odiar ser objeto de la atención de la gente. No les gusta que los miren. Las excepciones a esta regla —Norman Mailer, Jay Mclnerney— a veces dan la impresión de que muchos literatos ansían la atención de la gente. No sucede así con la mayoría. El resto nos limitamos a mirar.
La mayoría de los narradores que conozco son americanos de menos de cuarenta años. No sé si los narradores de menos de cuarenta años ven más televisión que otras clases de americanos. Las estadísticas informan de que en el hogar americano medio se ven más de seis horas diarias de televisión. No conozco a ningún narrador que viva en un hogar medio americano. Sospecho que Louise Erdrich tal vez sí. En realidad nunca he visto un hogar medio americano. Solamente en la tele.
A primera vista hay dos cosas en la televisión que parecen potencialmente apasionantes para los narradores americanos. En primer lugar, la televisión lleva a cabo por nosotros gran parte de nuestra investigación humana depredadora. En la vida real los americanos son un grupo humano bastante esquivo y cambiante, y resulta endiabladamente difícil adjudicarles ninguna clase de distintivo general. Pero la televisión viene equipada con ese distintivo. Es un indicador increíble de lo genérico. Si queremos saber qué es la normalidad americana —es decir, lo que los americanos perciben como normal—, podemos confiar en la televisión. Porque la razón de ser misma de la televisión es reflejar lo que la gente quiere ver. Es un espejo. No el espejo stendhaliano que refleja el cielo azul y el charco de barro. Más bien el espejo iluminado del baño ante el cual el adolescente calibra sus bíceps y decide cuál es su mejor perfil. Esta clase de ventana a la autopercepción nerviosa de los americanos tiene un valor incalculable a la hora de escribir narrativa. Y los escritores pueden tener fe en la televisión. Después de todo, hay un montón de dinero en juego. Y la televisión posee los mejores demógrafos que la ciencia social aplicada puede ofrecer, investigadores que pueden determinar con precisión lo que los americanos de los noventa son, quieren y ven: cómo los miembros del público queremos vernos a nosotros mismos. La televisión, desde la superficie hacia sus profundidades, trata del deseo. Y el deseo es a la narrativa lo que el azúcar es a la comida humana.
El segundo atractivo aparente es que la televisión parece ser un regalo absoluto de Dios para esa subespecie de la humanidad a quienes les encanta ver gente pero odian ser vistos. Porque la pantalla de la televisión solamente permite ser traspasada en un sentido. Es una válvula de compuerta psíquica. Podemos verlos a ellos; ellos no pueden vernos. Podemos relajarnos sin ser vistos mientras miramos. Creo que esta es la razón por la que la televisión gusta tanto a la gente solitaria. A los que se encierran de forma voluntaria. Todos los solitarios que conozco ven más televisión que las seis horas de promedio en América. A los solitarios, como a los narradores, les encanta la visión en un solo sentido. Porque la gente solitaria no suele serlo por culpa de ninguna deformidad repulsiva ni de su olor corporal ni su mal carácter: en realidad hoy día existen grupos de apoyo y asociaciones para personas con estas características. En cambio, la gente solitaria suele serlo porque no quieren soportar los costes psíquicos de estar entre otros seres humanos. Son alérgicos a la gente. La gente les afecta demasiado. Llamemos al solitario americano medio Joe Briefcase. Joe Briefcase teme y odia esa carga de autoconsciencia que parece afectarle únicamente cuando hay otros seres humanos reales a su alrededor, mirando, con sus antenas sensoriales humanas erizadas. Joe Briefcase tiene miedo de cómo lo van a ver quienes lo miren. Elige prescindir de ese juego tremendamente estresante que es el póquer americano de las apariencias. Pero la gente solitaria, en sus casas, solos, siguen ansiando imágenes y escenas, compañía. Por eso ven la televisión. Joe puede mirarlos a Ellos en la pantalla; Ellos no pueden ver a Joe. Es casi voyeurismo. Yo conozco a gente solitaria que percibe la televisión como un verdadero Deus ex machina para voyeurs. Y muchas de las críticas, de las críticas verdaderamente furibundas, no tanto dirigidas como arrojadas contra las cadenas, los anunciantes y el público por igual, tienen que ver con la acusación de que la televisión nos ha convertido en un país de voyeurs sudorosos y boquiabiertos. Esta acusación no es cierta, y no lo es por razones interesantes.
El voyeurismo clásico es una modalidad del espionaje, es decir, ver a gente que no saben que estás ahí mientras desarrollan las actividades mundanas pero llenas de erotismo de su vida íntima. Es interesante que gran parte del voyeurismo clásico requiera instrumentos con pantallas de cristal: ventanas, telescopios, etcétera. Pero ver la televisión es distinto a la actividad de los mirones genuinos. Porque la gente a la que estamos viendo a través de la pantalla de cristal de la tele no ignora el hecho de que alguien está viéndolos. En realidad, que un montón de gente está viéndolos. En realidad, la gente de la televisión sabe que es en virtud de esta multitud gigantesca de mirones que están en la pantalla llevando a cabo toda clase de actividades poco mundanas. La televisión no permite un verdadero espionaje porque la televisión es actuación, espectáculo, lo cual por definición requiere espectadores. En este caso no somos voyeurs en absoluto. Simplemente espectadores. Somos el público, megamétricamente múltiple, aunque a menudo observamos en soledad: E unibus pluram.2
Una razón de que los narradores den un poco de miedo en persona es que por vocación son voyeurs. Necesitan ese auténtico robo visual que es mirar a alguien que no haya preparado una identidad para ser vista. El único engañado en la actividad del espionaje es el espiado, que no sabe que está cediendo imágenes e impresiones de sí mismo. Un problema de muchos de los escritores americanos de menos de cuarenta años que usamos la televisión como sustituto del espionaje verdadero, sin embargo, es que el «voyeurismo» de la tele requiere que el pseudoespía que está mirando se haga una espléndida orgía de ilusiones. La ilusión n° 1 es que somos voyeurs: los «espiados» tras el cristal de la pantalla solamente fingen ignorancia. Saben perfectamente que estamos viéndolos. Y también saben que estamos aquí quienes están tras la segunda pantalla de cristal, a saber: las lentes y los monitores mediante los cuales los técnicos y escenógrafos aplican su enorme ingenio para enviarnos imágenes. Lo que vemos no lo estamos robando en absoluto; nos lo están ofreciendo: ilusión n° 2. La ilusión n° 3 es que lo que estamos viendo a través de la pantalla enmarcada no es gente en situaciones reales que existen o podrían tener lugar sin la conciencia de un Público. Es decir, que los jóvenes escritores están buscando datos acerca de una realidad por ficcionalizar que ya se compone de personajes ficticios dentro de narraciones muy formalizadas. Y n° 4, ni siquiera estamos viendo «personajes»: no existe el mayor Frank Burns de M*A*S*H, aquel arrogante y patético capullo de Fort Wayne, Indiana; el que existe es Larry Linville, de Ojai, California, un actor lo bastante estoico como para soportar miles de cartas (que siguen llegando aunque la serie se esté reponiendo) de pseudovoyeurs que lo insultan por ser un capullo de Indiana. Además, n° 5, por supuesto ni siquiera estamos espiando a actores o personas reales: se trata de ondas electromagnéticas analógicas, corrientes de iones y reacciones químicas en el interior de la pantalla que arrojan fosfenos en racimos de puntos no mucho más realistas que los comentarios impresionistas de Seurat acerca de la ilusión perceptiva. Y Dios mío, n° 6, esos puntos están saliendo de un mueble, lo único que estamos espiando realmente es uno de nuestros muebles, mientras que nuestras sillas, lámparas y los lomos de los libros siguen siendo visibles alrededor pero dejamos de verlos cuando contemplamos «Corea» o nos llevan «en directo a Jerusalén» o miramos las sillas más cómodas o los lomos más elegantes de los libros de la «casa» de los Huxtable, pistas ilusorias de que ahí hay un interior doméstico cuya membrana hemos violado de forma sutil y secreta: ilusiones n° 7, n° 8 y ad infimitum.
No es que esas realidades sobre actores y fosfenos y muebles nos pasen desapercibidas. Es que elegimos pasarlas por alto. Son parte de la creencia que anulamos. Pero es una carga realmente dura de soportar durante seis horas al día; las ilusiones de voyeurismo y de acceso privilegiado requieren una gran complicidad del espectador. ¿Cómo pueden conseguir que aceptemos de buen grado la ilusión de que la gente de la tele no sabe que los estamos mirando, la fantasía de que estamos trascendiendo de alguna forma la privacidad de alguien y alimentándonos de su actividad humana espontánea? Puede haber muchas razones para que esos camelos sean tan creíbles, pero una de las principales es que los actores del otro lado de la pantalla son —al margen de los diversos grados de talento dramático— genios absolutos a la hora de fingir que nadie los ve. No se equivoquen: actuar delante de una cámara de televisión como si nadie estuviera mirándolos es un arte. Fíjense en cómo actúan los no profesionales cuando los enfoca una cámara: a menudo actúan de forma espasmódica, o bien se quedan rígidos, paralizados por la timidez. Incluso los relaciones públicas y los políticos son, cuando se trata de estar ante la cámara, simples aficionados. Y nos encanta burlarnos de lo rígidos y afectados que aparecen en televisión los no profesionales. Poco naturales.
Pero si alguna vez han sido objeto de esa terrible mirada vacía y redonda de cristal, sabrán a la perfección lo espantosamente conscientes de sí mismos que les hace sentirse. Un tipo estresado con auriculares y un portafolios te dice que «actúes con naturalidad» y entonces tu cara empieza a moverse de forma espasmódica, intentando adoptar una expresión como si nadie estuviera mirándote que resulta del todo imposible porque «simular que nadie te mira» es como «actuar con naturalidad», un oxímoron. Intenten golpear una pelota de golf después de que alguien les pregunte si al tomar impulso aspiran el aire o lo expulsan, o después de que les ofrezcan una recompensa sustanciosa por no pensar en un rinoceronte verde durante diez segundos, y se harán una idea de las contorsiones verdaderamente heroicas de cuerpo y mente que necesitan llevar a cabo David Duchovny o Don Johnson para actuar como si nadie los mirara mientras son observados por una lente que constituye un emblema abrumador de lo que Emerson, años antes de la televisión, llamó la «mirada de los millones».3
Para Emerson solamente hay una especie muy rara de persona que pueda soportar esa mirada de los millones. No es el americano normal, trabajador y silenciosamente desesperado. El individuo capaz de soportar la megamirada es una imago andante, cierta clase de semihumano trascendente que, en palabras de Emerson, «lleva el reposo en la mirada». El reposo emersoniano que los actores de televisión llevan en la mirada es la promesa de un respiro de la autoconsciencia humana. No preocuparte por la impresión que causas. Una falta total de alergia a las miradas ajenas. Es un heroísmo contemporáneo. Es aterrador y fuerte. Es también, por supuesto, una acción, porque hay que tener una autoconsciencia y un autocontrol anormales para simular que nadie te mira delante de las cámaras, las lentes y los hombres de los portafolios. Esa ficción autoconsciente de falta de autoconsciencia es la verdadera puerta al salón de espejos lleno de ilusiones que es la televisión, y para nosotros, el público, es al mismo tiempo una medicina y un veneno.
Porque observamos a esa gente rara, perfectamente adiestrada para simular que nadie los mira durante seis horas diarias. Y amamos a esa gente. En tanto que les atribuimos cualidades sobrenaturales y deseamos emularlos, se podría decir que los veneramos. En el mundo real de Joe Briefcase que se está desplazando de forma cada vez más cruda de una comunidad de relaciones personales a redes de extraños conectados por el interés propio y la tecnología, la gente a la que espiamos en la televisión nos ofrece familiaridad y comunidad. Una amistad íntima. Pero dividimos lo que vemos. Los personajes pueden ser nuestros «amigos íntimos», pero los actores son más que extraños: son imagos, semidioses, que se mueven en una esfera distinta, salen y se casan solamente entre ellos, incluso como actores parecen accesibles al público únicamente con la mediación de la prensa sensacionalista, los programas de entrevistas y la señal electromagnética. Y sin embargo tanto los actores como los personajes, tan terriblemente alejados y filtrados, parecen terrible y gloriosamente naturales cuando los miramos.
Dado lo mucho que miramos y lo que comporta mirar, resulta inevitable, para los narradores o los Joe Briefcase que nos creemos voyeurs, hacernos la ilusión de que esas personas de detrás del cristal —personas que a menudo son la gente más vistosa, atractiva, animada y viva de nuestra experiencia— son también gente que ignora que los están mirando. Esta ilusión es tóxica. Es tóxica para la gente solitaria porque crea un círculo de alienación («¿Por qué no puedo yo ser así?», etcétera), y es tóxica para los escritores porque nos lleva a confundir la investigación para crear narraciones con una extraña forma de consumo de narraciones. La hipersensibilidad de la gente tímida a los seres humanos tiende a ponernos delante de la televisión y su ventana de un solo sentido en una actitud de recepción relajada y total, absorta. Vemos a diversos actores interpretar a diversos personajes, etcétera. Durante trescientos sesenta minutos per diem, recibimos la confirmación inconsciente de la tesis profunda de que la cualidad más importante de una persona viva es tener buena imagen, y que el valor genuino de una persona no solamente equivale sino que radica en el fenómeno de la observación. Además, está la idea de que la parte principal de tener una buena imagen es simular que no te das cuenta de que alguien te está mirando. Actuar con naturalidad. Las personas a las que los jóvenes narradores y los solitarios voluntarios escrutamos, con quienes empatizamos y confraternizamos de forma más intensa están, en virtud de una capacidad genial para fingir falta de consciencia de sí mismos, preparados para soportar las miradas de la gente. Y nosotros, intentando desesperadamente parecer despreocupados, sudamos de forma siniestra en el metro.
Notas
2 Esta frase, y por tanto parte del título de este ensayo, recuperan la genial expresión usada en «Faking It» de Michael Sorkin, publicado en Todd Gitlin, ed., Watching Television, Random House/Pantheon, 1987. [También juega con el lema del escudo de Estados Unidos: «E pluribus unum», ‘Uno compuesto de muchos’ o ‘La unidad en la pluralidad’. (N. del E.)
3 Citado por Stanley Cavell en Pursuits of Happiness, Harvard University Press, 1981 [hay trad. cast.: La búsqueda de la felicidad: la comedia de enredo matrimonial en Hollywood, Paidós, Barcelona, 1999].
En "«E unibus pluram»: televisión y narrativa americana"
Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer (1997)
Título Original: A Supposedly fun thing I'll never do again
Traductor: Javier Calvo
©2001, Mondadori
Foto: David Foster Wallace 1996 © Gary Hannabarger/Corbis
Labels: DFW
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Subscribe to Posts [Atom]