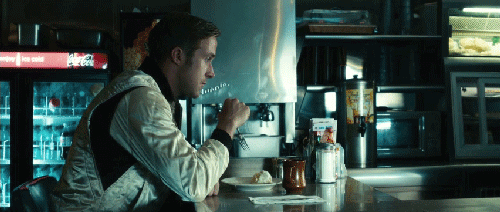Thursday
PH
La contratransferencia: ¿phármakon?
Por Oscar Lamorgia
“(…) esta palabra griega, phármakon, como bien hace notar Derrida, tiene el doble sentido de veneno y remedio,
una única palabra para dar la vida y para dar la muerte.
Phármakon significa también alucinógeno, bebida encantadora y también la tinta que usaban los pintores”.
Walter Omar Kohan1
Introducción. Definir a la contratransferencia por oposición al deseo del analista, es un ejercicio habitual que no suele agregar gran cosa a la dilucidación de los obstáculos que la tarea analítica nos pone delante.
¿Es la transferencia recíproca una brújula válida para llevar a cabo el ejercicio de la función diagnóstica? Sabemos sobradamente que no es así, so pena de que el analista de marras se tome a sí mismo como metro patrón de una normalidad con la que “procustianamente” atormente a sus analizantes.
¿Se trata acaso de un elemento condenado a ser extirpado de nuestra praxis, en aras de un purismo más ligado a una pastoral que al psicoanálisis tal como Freud y Lacan lo han entendido?
Veremos seguidamente, que ésta última se trata de una labor condenada al fracaso. ¿Entonces, cuál es su operatividad, si es que la tiene?
El psicoanálisis no opera con personas. Justamente el postulado de Lacan, postulado subversivo, si se quiere, es mostrar que la clínica lacaniana es fundamentalmente clínica del analista, no porque sea un loco el analista, no porque sea el neurótico en juego, pero sí por un mero principio epistemológico elemental para cualquier analista que quiera preservar su práctica de cualquier cántico de sirenas positivista. Otro modo de decirlo es que uno, en tanto analista, es quien soporta el campo. No olvidar que ya la microfísica lo enunció hace mucho cuando afirma que la presencia del observador modifica el objeto de estudio. Vale decir, que cuando alguien lleva a controlar un caso, a controlar con otro colega, va a llevar su caso y esto habrá que escucharlo a-la-letra, va a llevarse él como caso. Caso pre-texto a través del cual ese analista, intentando dar cuenta de su clínica, hablará de su posición como tal, o de los desfallecimientos que como analista le son correlativos, en suma, de cómo la contratransferencia ha entorpecido la tarea. Entonces esto arma una lógica transfenoménica. Hay allí dos partenaires en juego, hay dos personas, pero acá es donde viene una de las cuestiones que quiero señalar y que puede sonar revulsiva, si bien después vamos a situar unas cuantas “notas a pie de página”, y es que un psicoanalista, especialmente un psicoanalista que trabaja bajo los lineamientos de la obra de Lacan, no opera con personas. Esto en primer lugar. Hay que deshacerse de la hipnosis colectiva de creer que uno trabaja con personas. Lo cual, en modo alguno nos debe tornar insensibles al sufrimiento de los pacientes con quienes trabajamos.
Es sabido, seguramente, que la palabra persona posee varias acepciones, la más conocida es máscara, del griego, con lo cual la personalidad, lejos de ser lo más íntimo es lo más ajeno, es lo más falso, es una ficción. Otra es perisoma, es decir, lo perimetral/superficial del cuerpo. Ninguna de ellas va a hacer referencia al ser, entonces, cierto humanitarismo, que bajo los ropajes del neoconductismo; a veces de la gestalt; a veces del cognitivismo postracionalista, lleva a hacer coincidir el motivo de consulta con la demanda, haciendo de esto un equívoco bastante frecuente. Cuando uno confunde el motivo de consulta con la demanda, pensémoslo desde otras líneas terapéuticas, va a apostar a que el paciente sabe qué es lo mejor para él. Y ni el paciente sabe qué es lo mejor para él porque de hecho el neurótico no quiere su bien, sino que parece querer su mal, ni el psicoterapeuta (y lo digo en el sentido más amplio de la palabra) sabe qué es lo mejor para el paciente, con lo cual ayudarlo, llevarlo a conseguir lo que él cree que es lo mejor comporta aumentar el grado de alienación al Otro que él ya traía por la ruta del Ideal, sólo que apostando a dicha perspectiva clínica el terapeuta encarnará, prestará su carne, a ese Otro.
La contratransferencia advertida. En mi opinión, y dado que el concepto que nos ocupa es inevitable en la clínica, la sugerencia propuesta por Freud conduce a un problema clínico. Dejemos hablar al maestro vienés en “El porvenir de la terapia psicoanalítica”:
“Nos hemos visto llevados a prestar atención a la contratransferencia que se instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente, y no estamos lejos de exigirle que la discierna dentro de sí y la domine. (...) hemos notado que cada psicoanalista sólo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores...”
Al parecer, la invitación que nos hace, es a estar en una posición de acecho que, si pensamos en la emergencia de la transferencia con todo su valor de sorpresa, pero nos colocamos al acecho de la aparición de la contratransferencia, no es difícil advertir que ello conspira contra la atención libremente flotante. Siguiendo este razonamiento, propongo ya no, un analista advertido (léase, precavido), sino una contratransferencia advertida (léase, detectada a posteriori).
Al respecto hay una viñeta que me gustaría compartir: se trata de una chica que atendí hace muchos años y que era estudiante de medicina y en un momento dado de la carrera suspendió los estudios, debía una o dos materias que no podía aprobar, discontinuando el decurso que ella sostuvo hasta un poco más allá de la mitad de la carrera. Con lo cual afirma hallarse muy afligida porque, según su decir “era muy importante para la mamá que ella fuese médica”. Tocado en lo personal por su problemática, dado que mi tránsito universitario no estuvo exento de parecidos bemoles, me devanaba los sesos intentando equivocadamente efectuar un forzamiento que permitiera establecer un nexo causal entre el nombre de la materia que esta dama no pudo aprobar, y el nudo de su neurosis. Entonces –así las cosas– surge que la madre nunca le pidió que fuera médica, de hecho nunca le sugirió que siguiera estudiando en la Universidad. Es en ese instante donde advino un recuerdo en el cual ella a sus nueve años (el padre había muerto hacía poco tiempo) se recuerda a sí misma sentada al lado de un sillón donde la mamá tejía mientras a la tarde veían una serie que estaba de moda en esa época (corría la década de los ’60) que se llamaba Dr. Kildare, cuyo protagonista era el actor Richard Chamberlain. Ella notaba que la madre no se perdía ningún capítulo de esa serie de médicos que tenía como marco un hospital general. La madre, en ningún momento estudió medicina, ni existían médicos en la familia, tampoco insufló a ella dicha vocación, por lo cual surge de una suerte de “sobreentendido” de la paciente que había un mandato de la madre operando en tal respecto. Tal vez la madre veía la serie porque le gustaba el protagonista y nada más que por eso. Entonces un sobreentendido puede ser determinante de lo que a uno le funciona como un factor de alienación. Incluyo aquí (¿cómo no hacerlo?), mi propio sobreentendido autorreferencial. Pienso en el caso, y recuerdo cierta peligrosa cercanía establecida por Racker entre la contratransferencia y la identificación proyectiva...
Al trabajar esta cuestión del sobreentendido subyacente poniéndola en entredicho (los pormenores no los recuerdo porque el caso no lo escribí y aconteció hace muchos años) esta chica retoma medicina, descubriendo a poco de andar que ésa es su vocación. Esta es la perla de la viñeta. No se trata de que como era, partiendo de un sobreentendido, una suerte de mandato que a ella se le había ocurrido que venía de la madre, entonces ahora debería –en un arrebato de supuesta desalienación– dejar medicina y estudiar flauta traversa o ikebana, sino que lo que en un momento funcionaba como alienación al Otro, ahora se revela como deseo; entonces no es lo mismo estudiar medicina en la primera posición subjetiva, que hacerlo desde esta otra. Porque si ella hubiera variado de carrera podría inferirse allí el efecto esperado a los fines de ilustrar una clara “solución hollywoodense”.
El cambio de posición subjetiva connota que se puede hacer lo mismo, pero ya no va a ser lo mismo, porque hay una variación que es cualitativa, que es subjetiva y que habla de una responsabilidad del sujeto por la dimensión de su acto, desabonada del Gran Otro, lo cual significa que un acto no se lleva adelante pidiendo permiso. En un acto hay una cancelación transitoria del Gran Otro. Uno sólo puede cambiar aquello de lo que se responsabiliza.
Dice Lacan: “de nuestra posición como sujetos somos siempre responsables”, no algunas veces, sino siempre. Esto no quiere decir culpabilizar a la víctima de una violación, sino de la posición que asuma como sujeto, en tanto a su quehacer ulterior al hecho traumático. La variación estará en la respuesta o en el procesamiento que cada quien pueda darle a las cosas que acontecen.
Para concluir: Es de esperar que un analista pueda mostrarse distante sin quedar difuminado, situarse como actor secundario, sin perder la dirección de la cura, o como lo plantea Paul Laurent Assoun2: “(…) manifestar su deseo de analista sin (por ello) imponer su goce”.
La contratransferencia advertida, trata prioritariamente sobre eso…
______________
1. Kohan, Walter Omar: Sócrates: el enigma de enseñar. Editorial Biblos.
2. Assoun, Paul Laurent: La transferencia. Nueva Visión.
Por Oscar Lamorgia
“(…) esta palabra griega, phármakon, como bien hace notar Derrida, tiene el doble sentido de veneno y remedio,
una única palabra para dar la vida y para dar la muerte.
Phármakon significa también alucinógeno, bebida encantadora y también la tinta que usaban los pintores”.
Walter Omar Kohan1
Introducción. Definir a la contratransferencia por oposición al deseo del analista, es un ejercicio habitual que no suele agregar gran cosa a la dilucidación de los obstáculos que la tarea analítica nos pone delante.
¿Es la transferencia recíproca una brújula válida para llevar a cabo el ejercicio de la función diagnóstica? Sabemos sobradamente que no es así, so pena de que el analista de marras se tome a sí mismo como metro patrón de una normalidad con la que “procustianamente” atormente a sus analizantes.
¿Se trata acaso de un elemento condenado a ser extirpado de nuestra praxis, en aras de un purismo más ligado a una pastoral que al psicoanálisis tal como Freud y Lacan lo han entendido?
Veremos seguidamente, que ésta última se trata de una labor condenada al fracaso. ¿Entonces, cuál es su operatividad, si es que la tiene?
El psicoanálisis no opera con personas. Justamente el postulado de Lacan, postulado subversivo, si se quiere, es mostrar que la clínica lacaniana es fundamentalmente clínica del analista, no porque sea un loco el analista, no porque sea el neurótico en juego, pero sí por un mero principio epistemológico elemental para cualquier analista que quiera preservar su práctica de cualquier cántico de sirenas positivista. Otro modo de decirlo es que uno, en tanto analista, es quien soporta el campo. No olvidar que ya la microfísica lo enunció hace mucho cuando afirma que la presencia del observador modifica el objeto de estudio. Vale decir, que cuando alguien lleva a controlar un caso, a controlar con otro colega, va a llevar su caso y esto habrá que escucharlo a-la-letra, va a llevarse él como caso. Caso pre-texto a través del cual ese analista, intentando dar cuenta de su clínica, hablará de su posición como tal, o de los desfallecimientos que como analista le son correlativos, en suma, de cómo la contratransferencia ha entorpecido la tarea. Entonces esto arma una lógica transfenoménica. Hay allí dos partenaires en juego, hay dos personas, pero acá es donde viene una de las cuestiones que quiero señalar y que puede sonar revulsiva, si bien después vamos a situar unas cuantas “notas a pie de página”, y es que un psicoanalista, especialmente un psicoanalista que trabaja bajo los lineamientos de la obra de Lacan, no opera con personas. Esto en primer lugar. Hay que deshacerse de la hipnosis colectiva de creer que uno trabaja con personas. Lo cual, en modo alguno nos debe tornar insensibles al sufrimiento de los pacientes con quienes trabajamos.
Es sabido, seguramente, que la palabra persona posee varias acepciones, la más conocida es máscara, del griego, con lo cual la personalidad, lejos de ser lo más íntimo es lo más ajeno, es lo más falso, es una ficción. Otra es perisoma, es decir, lo perimetral/superficial del cuerpo. Ninguna de ellas va a hacer referencia al ser, entonces, cierto humanitarismo, que bajo los ropajes del neoconductismo; a veces de la gestalt; a veces del cognitivismo postracionalista, lleva a hacer coincidir el motivo de consulta con la demanda, haciendo de esto un equívoco bastante frecuente. Cuando uno confunde el motivo de consulta con la demanda, pensémoslo desde otras líneas terapéuticas, va a apostar a que el paciente sabe qué es lo mejor para él. Y ni el paciente sabe qué es lo mejor para él porque de hecho el neurótico no quiere su bien, sino que parece querer su mal, ni el psicoterapeuta (y lo digo en el sentido más amplio de la palabra) sabe qué es lo mejor para el paciente, con lo cual ayudarlo, llevarlo a conseguir lo que él cree que es lo mejor comporta aumentar el grado de alienación al Otro que él ya traía por la ruta del Ideal, sólo que apostando a dicha perspectiva clínica el terapeuta encarnará, prestará su carne, a ese Otro.
La contratransferencia advertida. En mi opinión, y dado que el concepto que nos ocupa es inevitable en la clínica, la sugerencia propuesta por Freud conduce a un problema clínico. Dejemos hablar al maestro vienés en “El porvenir de la terapia psicoanalítica”:
“Nos hemos visto llevados a prestar atención a la contratransferencia que se instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente, y no estamos lejos de exigirle que la discierna dentro de sí y la domine. (...) hemos notado que cada psicoanalista sólo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores...”
Al parecer, la invitación que nos hace, es a estar en una posición de acecho que, si pensamos en la emergencia de la transferencia con todo su valor de sorpresa, pero nos colocamos al acecho de la aparición de la contratransferencia, no es difícil advertir que ello conspira contra la atención libremente flotante. Siguiendo este razonamiento, propongo ya no, un analista advertido (léase, precavido), sino una contratransferencia advertida (léase, detectada a posteriori).
Al respecto hay una viñeta que me gustaría compartir: se trata de una chica que atendí hace muchos años y que era estudiante de medicina y en un momento dado de la carrera suspendió los estudios, debía una o dos materias que no podía aprobar, discontinuando el decurso que ella sostuvo hasta un poco más allá de la mitad de la carrera. Con lo cual afirma hallarse muy afligida porque, según su decir “era muy importante para la mamá que ella fuese médica”. Tocado en lo personal por su problemática, dado que mi tránsito universitario no estuvo exento de parecidos bemoles, me devanaba los sesos intentando equivocadamente efectuar un forzamiento que permitiera establecer un nexo causal entre el nombre de la materia que esta dama no pudo aprobar, y el nudo de su neurosis. Entonces –así las cosas– surge que la madre nunca le pidió que fuera médica, de hecho nunca le sugirió que siguiera estudiando en la Universidad. Es en ese instante donde advino un recuerdo en el cual ella a sus nueve años (el padre había muerto hacía poco tiempo) se recuerda a sí misma sentada al lado de un sillón donde la mamá tejía mientras a la tarde veían una serie que estaba de moda en esa época (corría la década de los ’60) que se llamaba Dr. Kildare, cuyo protagonista era el actor Richard Chamberlain. Ella notaba que la madre no se perdía ningún capítulo de esa serie de médicos que tenía como marco un hospital general. La madre, en ningún momento estudió medicina, ni existían médicos en la familia, tampoco insufló a ella dicha vocación, por lo cual surge de una suerte de “sobreentendido” de la paciente que había un mandato de la madre operando en tal respecto. Tal vez la madre veía la serie porque le gustaba el protagonista y nada más que por eso. Entonces un sobreentendido puede ser determinante de lo que a uno le funciona como un factor de alienación. Incluyo aquí (¿cómo no hacerlo?), mi propio sobreentendido autorreferencial. Pienso en el caso, y recuerdo cierta peligrosa cercanía establecida por Racker entre la contratransferencia y la identificación proyectiva...
Al trabajar esta cuestión del sobreentendido subyacente poniéndola en entredicho (los pormenores no los recuerdo porque el caso no lo escribí y aconteció hace muchos años) esta chica retoma medicina, descubriendo a poco de andar que ésa es su vocación. Esta es la perla de la viñeta. No se trata de que como era, partiendo de un sobreentendido, una suerte de mandato que a ella se le había ocurrido que venía de la madre, entonces ahora debería –en un arrebato de supuesta desalienación– dejar medicina y estudiar flauta traversa o ikebana, sino que lo que en un momento funcionaba como alienación al Otro, ahora se revela como deseo; entonces no es lo mismo estudiar medicina en la primera posición subjetiva, que hacerlo desde esta otra. Porque si ella hubiera variado de carrera podría inferirse allí el efecto esperado a los fines de ilustrar una clara “solución hollywoodense”.
El cambio de posición subjetiva connota que se puede hacer lo mismo, pero ya no va a ser lo mismo, porque hay una variación que es cualitativa, que es subjetiva y que habla de una responsabilidad del sujeto por la dimensión de su acto, desabonada del Gran Otro, lo cual significa que un acto no se lleva adelante pidiendo permiso. En un acto hay una cancelación transitoria del Gran Otro. Uno sólo puede cambiar aquello de lo que se responsabiliza.
Dice Lacan: “de nuestra posición como sujetos somos siempre responsables”, no algunas veces, sino siempre. Esto no quiere decir culpabilizar a la víctima de una violación, sino de la posición que asuma como sujeto, en tanto a su quehacer ulterior al hecho traumático. La variación estará en la respuesta o en el procesamiento que cada quien pueda darle a las cosas que acontecen.
Para concluir: Es de esperar que un analista pueda mostrarse distante sin quedar difuminado, situarse como actor secundario, sin perder la dirección de la cura, o como lo plantea Paul Laurent Assoun2: “(…) manifestar su deseo de analista sin (por ello) imponer su goce”.
La contratransferencia advertida, trata prioritariamente sobre eso…
______________
1. Kohan, Walter Omar: Sócrates: el enigma de enseñar. Editorial Biblos.
2. Assoun, Paul Laurent: La transferencia. Nueva Visión.
Labels: ph
Subscribe to Comments [Atom]