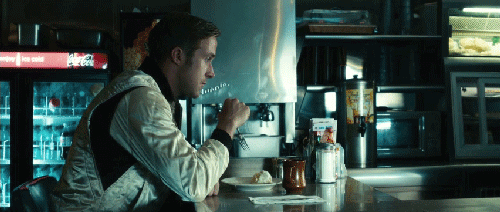Wednesday
¿ESTÁ BIEN SER UN LUDDITA?
Thomas Pynchon
Como si no bastara con estar en 1984, este año se cumple además el 25º aniversario de la famosa Conferencia de Rede de C.P. Snow, “Las Dos Culturas y la Revolución Científica”, notable por su advertencia sobre la creciente polarización de la vida intelectual de Occidente entre las facciones “literaria” y “científica”, cada una condenada a no entender o valorar a la otra. La conferencia originalmente se proponía tratar temas como la reforma de los programas de investigación en la era del Sputnik y el rol de la tecnología en el desarrollo de lo que pronto sería conocido como tercer mundo. Pero fue la teoría de las dos culturas la que captó la atención de la gente. De hecho armó un gran revuelo en su momento. Algunos temas de por sí ya bastante resumidos, se simplificaron aún más, lo cual derivó en ciertas opiniones, tonos que se elevaron e incluso respuestas destempladas, llegando a adquirir todo el asunto, aunque atenuado por las nieblas del tiempo, un marcado aire de histeria.
Hoy nadie podría salir impune de una distinción como esa. A partir de 1959, llegamos a vivir inmersos en flujos de datos más vastos que cualquier otro fenómeno que el mundo haya conocido. La desmitificación está a la orden del día, todas las ollas se destapan y los vapores empiezan a mezclarse. De inmediato sospechamos inseguridad en el ego de las personas que todavía intentan esconderse tras la jerga de una especialidad o aspirar a una base de datos siempre “más allá” del alcance de los profanos. Cualquiera que en estos días cuente con lo necesario (tiempo, primario completo y una suscripción paga), puede aspirar a casi cualquier porción de conocimiento especializado que él o ella necesite. Así que, llegados a este punto, la disputa ente las dos culturas ya no se sostiene.
Como puede comprobarse con una visita a cualquier biblioteca o puesto de revistas cercano, ahora hay tantas más de dos culturas, que el problema se ha vuelto, en realidad, cómo hallar tiempo para leer cualquier cosa fuera de la propia especialidad.
Lo que persiste, tras un largo cuarto de siglo, es el problema de carácter humano. Con su pericia de novelista, al fin y al cabo, C.P. Snow buscó identificar no sólo dos tipos de educación sino también dos tipos de personalidad. Ecos fragmentarios de viejas discusiones, de ofensas no olvidadas recibidas a lo largo de charlas académicas remontadas en el tiempo, pueden haber ayudado a conformar el subtexto de la inmoderada, y por eso festejada afirmación de Snow: “Dejando de lado a la cultura científica, el resto de los intelectuales nunca intentó, quiso, ni logró entender a la Revolución Industrial.” Estos “intelectuales”, en su mayoría “literarios”, eran, para Lord Snow, “ludditas naturales”.
Exceptuando, tal vez, al Pitufo Filósofo, hoy en día es difícil pensar en alguien agradecido de ser llamado un “intelectual literario”, aunque no suena tan mal si se amplía el término a, digamos, “personas que leen y piensan”. Lo de “luddita” es otro tema. Trae consigo preguntas, como ser, ¿Hay algo en la lectura y el pensamiento que llevaría o predispondría a una persona a convertirse en luddita?
¿Está bien ser un luddita? Y en este punto, en realidad, ¿qué es un luddita?
HISTÓRICAMENTE, los ludditas florecieron en Inglaterra desde alrededor de 1811 a 1816. Eran bandas de hombres, organizados, enmascarados, anónimos, cuyo propósito era destruir maquinaria usada sobre todo en la industria textil. Juraban lealtad no a un Rey británico, sino a su propio Rey Ludd. No está claro si se llamaban a sí mismos ludditas, aunque así los llamaban tanto sus amigos como sus enemigos. El uso de la palabra por parte de C.P. Snow era obviamente un intento de polemizar, queriendo dar a entender un miedo y un odio irracionales a la ciencia y la tecnología. Los ludditas habían llegado, de esta manera, a ser imaginados como los contrarevolucionarios de esa “Revolución Industrial” que sus sucesores contemporáneos “nunca intentaron, quisieron, ni lograron entender.”
Pero la Revolución Industrial no fue, como las Revoluciones Americana y Francesa de más o menos el mismo período, una lucha violenta con un principio, un desarrollo y un final. Fue más suave, menos terminante, más parecida a un período acelerado en una larga evolución. El nombre fue popularizado hace cien años por el historiador Arnold Toynbee, y ha tenido su parte de atención revisionista recientemente, en la edición de julio de 1984, de Scientific American. En ella, en “Medieval Roots of the Industrial Revolution”, Terry S. Reynolds sugiere que el papel temprano del motor a vapor (1765) puede haber sido sobrevaluado. Lejos de ser revolucionaria, mucha de la maquinaria que el vapor había llegado para poner en movimiento, había estado lista desde mucho antes, siendo impulsada de hecho mediante agua y molinos desde la Edad Media. No obstante, la idea de una “revolución” tecno-social, cuyos vencedores habrían sido los mismos que en Francia y América, demostró su utilidad para muchos a lo largo de los años, y no menos para los que, como C.P. Snow, han creído descubrir en el “ludditas” un modo de designar a aquellos con los que desacuerdan políticamente, reaccionarios y anticapitalistas al mismo tiempo.
Pero el Oxford English Dictionary tiene una interesante historia que contar. En 1779, en un pueblito de algún lugar de Leicestershire, un tal Ned Ludd se metió en una casa y “en un demente ataque de furia” destruyó dos máquinas usadas para tejer medias de lana. La noticia corrió. Pronto, cada vez que se hallaba saboteado un marco para medias –esto venía pasando, dice la Enciclopedia Británica, desde 1710 aproximadamente la gente respondía con la frase (ya popular), “Por acá debe haber pasado Ludd”. Para cuando los saboteadores de telares adoptaron su nombre, el Ned Ludd histórico había sido asimilado dentro del apodo en cierta forma sarcástico de “Rey (o Capitán) Ludd”, y era ya puro misterio, rumores y diversión clandestina, que rondaba los distritos de tejedores de Inglaterra, armado nada más que con un cómico palo: cuando se topaba con el marco de un telar se volvía loco y no paraba hasta hacerlo pedazos.
Pero es importante recordar que incluso el blanco del ataque original de 1779, al igual que muchas de las máquinas de la Revolución Industrial, no era novedoso en sí mismo como pieza de tecnología. El telar para medias era conocido desde 1589, cuando, según el folklore, fue inventado por el reverendo William Lee, llevado a ello por la locura. Parece que Lee estaba enamorado de una joven que hallaba más interés en el tejido que en su compañía. Él la visitaba, y… “Lo siento, Bill, tengo que tejer”, “¡¿Cómo?! ¿Hoy también?”. Pasado un tiempo, e incapaz de tolerar un rechazo semejante, Lee, a diferencia de Ned Ludd, sin ningún ataque de furia alocada, sino lógica y serenamente -digamos–, se dedicó a inventar una máquina que dejara obsoleto el tejido manual de medias. Y lo logró. De acuerdo a la enciclopedia, el telar del clérigo enamorado, “era tan perfecto en su concepción que siguió siendo el único medio mecánico para tejer, por cientos de años”.
Ahora, dada esa brecha de tiempo, no es nada fácil pensar a Ned Ludd como un salvaje tecno-fóbico. No hay duda: lo que lo hacía admirable y legendario era el vigor y la decisión con que arremetía. Pero las palabras “demente ataque de furia” que lo describen, provienen de segunda o tercera mano, por lo menos 68 años después de ocurridos los hechos. Y el enojo de Ned Ludd no se dirigía a las máquinas, no exactamente. Me gusta más pensarlo como el enojo controlado, estilo artes marciales, del Molesto, ese ser decidido a todo.
Cuenta con una larga historia folklórica este Molesto. Suele ser hombre, y pese a ganarse a veces la curiosa tolerancia de las mujeres, es admirado casi universalmente por ellos debido a dos virtudes básicas: porque es Malo y Enorme. Malo pero no moralmente maligno, no necesariamente, más bien capaz de hacer daño a gran escala. Lo que importa acá son las dimensiones, el efecto multiplicador.
Las máquinas de tejer que provocaron los primeros disturbios ludditas habían estado dejando sin trabajo a la gente por más de dos siglos. Todos veían cómo sucedía- se había vuelto parte de la vida cotidiana. También veían a las máquinas convertirse más y más en propiedad de personas que no trabajaban, sino que sólo eran dueños y empleadores. No se necesitó a ningún filósofo alemán, ni entonces ni después, para entender lo que esto producía, y había estado produciendo, en los salarios y las condiciones de trabajo. El sentimiento general acerca de las máquinas nunca hubiera podido ser de mero horror irracional, sino algo más complejo: el amor/odio que se genera entre humanos y maquinaria – especialmente cuando ésta ya lleva un tiempo dando vueltas–, sin mencionar un serio resentimiento contra por lo menos dos efectos multiplicadores que fueron vistos como injustos y peligrosos. Uno era la concentración de capital que cada máquina representaba, y el otro, la capacidad de cada máquina de dejar sin trabajo a cierta cantidad de seres humanos– de ser más “valiosas” que muchas almas. Lo que le dio al Rey Ludd ese especial Mal carácter suyo, que lo llevó de héroe local a enemigo público nacional, fue que envistió contra estos oponentes amplificados, multiplicados, más que humanos, y prevaleció. Cuando los tiempos son duros, y nos sentimos a merced de fuerzas muchas veces más poderosas, ¿acaso no nos volvemos en busca de alguna compensación, aunque sea imaginaria, en los deseos, y nos volvemos hacia el Molesto –el genio, el gólem, el gigante, el superhéroe– que resista lo que de otra manera nos abrumaría? Por supuesto, el destrozamiento de telares real o secular, seguía a cargo de hombres comunes, sindicalistas avanzados de la época, que aprovechaban la noche, y su propia solidaridad y disciplina, para lograr efectos amplificados.
Era lucha de clases a la vista de todo el mundo. El movimiento tenía sus aliados parlamentarios, entre ellos Lord Byron, cuyo discurso inaugural en el Palacio de los Lores en 1812, compasivamente se opuso al proyecto de ley que proponía, entre otras medidas de represión, volver pasible de pena de muerte el sabotaje de máquinas de tejer medias. “¿No simpatizas con los ludditas?” le escribió desde Venecia a Tomás Moro. “¡Por el Señor, que si hay una batalla estaré entre ustedes! ¿Qué será de los tejedores –los destrozadores de telares– los Luteranos de la política –los reformistas?”. Incluía una “amable canción” que demostró ser un himno luddita tan encendido que no fue publicada hasta después de muerto el poeta. La carta tiene fecha de diciembre de 1816: Byron había pasado el verano anterior en Suiza, atrapado por un tiempo en la Villa Diodati con los Shelley, mirando la lluvia caer, mientras se contaban entre sí historias de fantasmas. Para diciembre –y esto es real–, Mary Shelley se hallaba trabajando en el cuarto capítulo de su novela Frankenstein, o el Prometeo Moderno.
Si hubiera un género como la novela luddita, aquélla, que advierte de lo que puede pasar cuando la tecnología, y los que la manejan, se salen de sus carriles, sería la primera y estaría entre las mejores. La criatura de Víctor Frankenstein, además, califica a su vez como un enorme Molesto literario. “Me decidí…”, nos dice Víctor, “a hacer a la criatura de una estatura gigante, o sea, digamos, unos ocho pies de altura, y proporcional en tamaño”– lo que hace a lo Grande. La historia de cómo llegó a ser tan Mala es el corazón de la novela, bien cobijado en su interior: la historia es narrada a Víctor en primera persona por la criatura misma, enmarcada después dentro del relato del propio Víctor, que se enmarca a su vez en las cartas del explorador del Ártico, Robert Walton. Más allá de que mucha de la vigencia de Frankenstein se debe al genio no reconocido de James Whale, que la tradujo al cine, sigue siendo una más que buena lectura, por todos los motivos por los que leemos novelas, así como por la razón más concreta de su valor luddita: esto es, por su intento, a través de medios literarios, neblinosos y subrepticios, de negar a la máquina.
Miren, por ejemplo, el relato de Víctor de cómo ensambló y dio vida a su criatura. Debe ser, por supuesto, un poco vago acerca de los detalles, pero se nos habla de un procedimiento que parece incluir cirugía, electricidad (aunque nada parecido a las extravagancias galvánicas de Whale), química e, incluso, desde oscuras referencias a Paracelsio y Albertus Magnus, la todavía recientemente desacreditada forma de magia conocida como alquimia. Lo que está claro, sin embargo, más allá del tantas veces representado electro-shock-en-el-cuello, es que ni el método ni la criatura resultante son mecánicos.
Esta es una de varias interesantes similitudes entre Frankenstein y un cuento anterior de lo Grande y Malo, El Castillo de Otranto (1765), de Horace Walpole, usualmente considerada como la primera novela gótica. Por algún motivo, ambos autores, al presentar sus libros al público, emplearon voces ajenas. El prefacio de Mary Shelley fue escrito por su marido, Percy, que se hacía pasar por ella. No fue hasta quince años después que Mary escribió una introducción a Frankenstein con su propio nombre. Walpole, por otra parte, le inventó a su libro una historia editorial, diciendo que era la traducción de un texto medieval italiano. Recién en el prefacio de la segunda edición admitió ser el autor.
Las novelas también tienen orígenes nocturnos asombrosamente similares: las dos son el resultado de episodios de sueños lúcidos. Mary Shelley, aquel verano de historias de fantasmas en Ginebra, intentando dormirse una noche, de pronto vio a la criatura cobrar vida, mientras las imágenes surgían en su mente “con una vivacidad más allá de los límites usuales del ensueño”. Walpole se había despertado de un sueño, “del cual, todo lo que podía recordar era que había estado en un antiguo castillo (…) y que en la baranda superior de una escalera reposaba una gigantesca mano en una armadura.”
En la novela de Walpole, esta mano resulta ser la de Alfonso el Bueno, anterior príncipe de Otranto y, pese a su epitafio, el Molesto residente en el castillo. Alfonso, como la criatura de Frankenstein, está armado de distintas partes – casco de marta con plumas, pie, pierna, espada, todas ellas, como la mano, bastante sobredimensionadas– que caen del cielo o simplemente se materializan aquí y allá por los terrenos del castillo, inevitables como el lento retorno de lo reprimido según Freud. Los agentes motivadores, de nuevo como en Frankenstein, son no-mecánicos. El ensamblado final de “la forma de Alfonso, dilatada en una magnitud inmensa”, se logra a través de medios sobrenaturales: una maldición familiar, y la mediación del santo patrono de Otranto.
La pasión por la ficción gótica a partir de El Castillo de Otranto se debió, sospecho, a profundos y religiosos anhelos por aquellos tempranos tiempos míticos que habían llegado a conocerse como la Edad de los Milagros. De modos más y menos literales, la gente del siglo XVIII creía que una vez hace mucho tiempo, habían sido posibles toda suerte de maravillas ya desaparecidas.
Gigantes, dragones, hechizos. Las leyes de la naturaleza todavía no se habían formulado muy rigurosamente. Lo que había sido una vez magia verdadera en funcionamiento había, para el tiempo de la Edad de la Razón, degenerado en mera maquinaria. Los oscuros, satánicos molinos de Blake representaban una antigua magia que, como Satán, había caído en desgracia. Mientras que la religión se secularizaba más y más en Deísmo y descreimiento, el hambre permanente de los hombres por evidencias de Dios y de vida después de la muerte, de salvación –y resurrección corporal, de ser posible–, se mantenía vivo.
El movimiento Metodista y el Gran Despertar Americano fueron sólo dos sectores dentro de un vasto frente de resistencia a la Edad de la Razón; un frente que incluía al Radicalismo y la Francmasonería, así como a los ludditas y la novela Gótica. Cada uno a su manera expresaba la misma profunda resistencia a abandonar los elementos de la fe, por más “irracionales” que fueran, frente a un orden tecno-político emergente que podía o no saber lo que estaba desencadenando. El “Gótico” se volvió equivalente de “medieval”, y “medieval” se convirtió en equivalente de “milagroso”, a través de Pre-Rafaelitas, cartas de tarot fin-de-siècle, novelas del espacio en revistas clase-B, hasta llegar a Star Wars y las historias contemporáneas de espadas y hechiceros.
Poner énfasis en lo milagroso es negar a la máquina por lo menos una parte de sus pretensiones sobre nosotros, reivindicar el deseo limitado de que las cosas vivientes, terrestres o de otra especie, en alguna ocasión puedan volverse tan Malas y tan Grandes como para llegar a intervenir en sucesos trascendentes.
Según esta teoría, por ejemplo, King Kong (? - 1933) sería el clásico santo luddita. El diálogo final de la película, como recordarán, dice, “No pudo con el avión”. “No, no… fue la Belleza la que mató a la Bestia” es la respuesta, donde de nuevo encontramos la misma Disyunción Snoviana, sólo que diferente, entre lo humano y lo tecnológico.
Pero si insistimos en violaciones ficcionales a las leyes de la naturaleza –del espacio, del tiempo, de la termodinámica, y la número uno, de la muerte misma– entonces nos arriesgamos a ser juzgados por el establishment literario como Poco Serios. Ser serios acerca de estos temas es una manera en que los adultos se han definido tradicionalmente a sí mismos frente a los seguros de sí, los inmortales niños con los que tienen que vérselas. Recordando a Frankenstein, que escribió cuando tenía diecinueve, Mary Shelley dijo, “Tengo un cariño especial por esa novela, pues era la primavera de días felices, cuando la muerte y la pena no eran sino palabras que no hallaban eco verdadero en mi corazón”. La actitud Gótica en general, debido a que empleaba imágenes de muerte y de sobrevivientes fantasmales con fines no más responsables que los de efectos especiales y decorados, fue juzgada de insuficientemente seria y confinada a su propio ghetto.
No es el único barrio de la gran Ciudad de la Literatura tan, digamos, cuidadosamente demarcado. En los westerns, la gente buena siempre gana. En las novelas románticas, el amor supera los obstáculos. En los policiales, sabemos más que los personajes. Y decimos, “Pero el mundo no es así”. Estos géneros, al insistir en lo que es contrario a los hechos, no llegan a ser suficientemente Serios, y entonces se les pone la etiqueta de “viajes escapistas”. Esto es especialmente lamentable en el caso de la ciencia ficción, en la cual pudo verse en la década posterior a Hiroshima uno de los florecimientos más impresionantes de talento literario y, muchas veces, de genio de nuestra historia.
Fue tan importante como el movimiento Beat que tenía lugar simultáneamente, ciertamente más importante que la ficción popular que, apenas con algunas excepciones, había quedado paralizada por el clima político de la guerra fría y los años de McCarthy. Además de ser una síntesis casi ideal de las Dos Culturas, resulta que la ciencia ficción también fue uno de los principales refugios, en nuestro tiempo, para las ideas ludditas.
Hacia 1945, el sistema fabril –que, más que ninguna otra pieza de maquinaria, constituyó el auténtico legado de la Revolución Industrial– se había extendido hasta abarcar el Proyecto Manhattan, el programa de cohetes de larga-distancia de Alemania y los campos de concentración, como Auschwitz. No hacía falta ningún don especial de adivinación para darse cuenta de qué manera estas tres curvas de desarrollo podrían plausiblemente convergir, y en no mucho tiempo.
Desde Hiroshima, hemos visto a las armas nucleares multiplicarse fuera de control, y los sistemas de direccionamiento adquieren, con fines globales, alcance y precisión ilimitadas. La aceptación impasible de un holocausto de hasta siete y ocho cifras en la cuenta de cuerpos, se ha convertido –entre aquellos que, en particular desde 1980, han guiado nuestras políticas militares– en una hipótesis plausible.
Para la gente que escribía ciencia ficción en los ’50, nada de esto era una sorpresa, aunque a las imaginaciones de los ludditas modernos todavía deban hallar, incluso en la más irresponsable de las ficciones, una contra-criatura tan Grande y Mala que pueda compararse a lo que pasaría con una guerra nuclear.
Así, en la ciencia ficción de la Era Atómica y la Guerra Fría, vemos cómo los impulsos ludditas de negar a la máquina adquieren una dirección diferente. La perspectiva tecnológica perdió énfasis en favor de preocupaciones más humanistas –exóticas evoluciones culturales y escenarios sociales, paradojas y juegos de espacio/tiempo, salvajes preguntas filosóficas– la mayoría de las cuales compartía, tal como la crítica literaria ha discutido en extenso, una definición de “humano” específicamente diferenciado de “máquina”. Al igual que sus contrapartes originales, los ludditas del siglo XX miraron anhelantes hacia el pasado –curiosamente, a esa misma Edad de la Razón que había empujado a los primeros ludditas a la nostalgia por la Edad de los Milagros.
Pero ahora vivimos, se nos dice, en la Era de las Computadoras. ¿Cuáles son hoy los pronósticos para la sensibilidad luddita? ¿Atraerán los CPU la misma atención hostil que alguna vez sucitaron las máquinas de tejer? Realmente, lo dudo. Escritores de todos los estilos corren en estampida a comprar procesadores de texto. Las máquinas se han vuelto ya tan amigables que incluso el más irreductible luddita cae seducido para bajar la guardia y dejarse absorber por el teclado. Detrás de esto parece haber un creciente consenso acerca de que el conocimiento realmente es poder, que existe una conversión bastante directa entre dinero e información, y que, de alguna manera, si la logística se llega a solucionar, puede que los milagros todavía sean posibles. Si esto es así, los ludditas quizás hayan llegado finalmente a un terreno común con sus adversarios Snovianos, la sonriente armada de tecnócratas que se suponía llevaba “el futuro en los huesos”. Quizás sólo sea una nueva forma de la incesante ambivalencia luddita respecto de las máquinas, o puede ser que la más profunda esperanza de los ludditas por un milagro, haya venido a residir en la habilidad de las computadoras para obtener la información correcta y ofrecerla a aquellos que la necesitan. Con tiempo y adecuados programas de financiamiento, gracias a las computadoras curaremos el cáncer, nos salvaremos de la extinción nuclear, produciremos comida para todos, desintoxicaremos los resultados de la codicia industrial devenida en psicopatía; nótense todas las melancólicas ensoñaciones de nuestro tiempo. La palabra “luddita” se sigue usando con desprecio para cualquiera con dudas acerca de la tecnología, especialmente la de tipo nuclear. Los ludditas de hoy ya no se enfrentan a seres humanos dueños de fábricas y de máquinas vulnerables.
Tal como profetizó el renombrado presidente e involuntario luddita D. D. Eisenhower al dejar su cargo, existe hoy en día un permanente y poderoso sistema de almirantes, generales y directores de corporaciones, frente al cual nosotros, pobres bastardos comunes, nos hallamos totalmente desclasados, aunque Ike no lo dijo con estas palabras. Se supone que debemos quedarnos tranquilos y dejar que las cosas sigan funcionando, incluso a pesar de que, debido a la revolución de la información, cada día se hace más difícil engañar a cualquiera por cualquier lapso de tiempo. Si nuestro mundo sobrevive, el siguiente gran desafío a tener en cuenta va a ser –y esto es una primicia– cuando las curvas de investigación y desarrollo en inteligencia artificial, biología molecular y robótica converjan. ¡Ay! Va a ser increíble e impredecible, y hasta los mandos más altos, recemos por ello, van a quedar sorprendidos. Sin duda es algo a lo que todos los buenos ludditas debemos prestar atención si, Dios mediante, llegamos a vivir hasta entonces. Mientras tanto, como norteamericanos, podemos buscar alivio, por escaso y gélido que sea, en la improvisada y maliciosa canción de Lord Byron, en la que, al igual que otros observadores de su tiempo, percibió las relaciones evidentes entre los primeros ludditas y nuestros propios orígenes revolucionarios. Empieza así:
Como los compañeros de la Libertad allende el mar
Compraron su libertad, barata, con su sangre,
Así haremos nosotros, muchachos. Vamos
A morir peleando, o a vivir libres al fin.
¡Y que caigan todos los reyes, menos el Rey Ludd!
“Is it OK to be a luddite?”. New York Times, 1984. Traducción de Carlos Gradin.
Labels: TP
Subscribe to Comments [Atom]