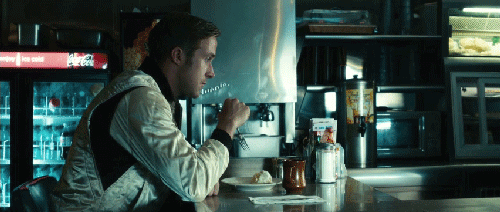Wednesday
DM
Desde el comienzo de Internet, desde que se comprendió que también podía funcionar como soporte y medio de transmisión de ideas y de publicación textual, el grueso de lo que allí se publicó, se publicó de manera anónima. Con firmas, en muchos casos, pero firmas inventadas, creadas sólo para ese uso que evidencian alguna clase de pertenencia, pero se despojan de una pertenencia cívica. Como si la literatura de Internet debiera ser firmada sólo por personajes de esa misma literatura y no por seres humanos cuyo oficio electivo es el de narrar. Se trata de una práctica extendidísima y que aún hoy genera una mayoría de adeptos y defensores entre los consumidores de esa misma literatura que suelen ser los mismos que la generan. En algún momento se lo relacionó a Barthes y su teoría del no-autor o la des-autorización de la escritura. Se trató de una lectura antojadiza que se negó a sí misma a poco de expresarse. Bastaba con leer con Barthes. Hay, no obstante, gente que piensa esos temas y deposita allí sus expectativas y sus entusiasmos. Algunas de ellas me resultan interesantes para analizar e intento pensarlas o aún mejor, ponerlas bajo sospecha ahora mismo.
Bardamu tiene dos teorías que defienden la literatura anónima. O mejor, tiene una posición tomada a favor de algo que practica y la capacidad de elaborar teorías que justifiquen esa práctica, capacidad no menor y que no todo el mundo posee y que en este caso nos sirven para disparar algunos conceptos que permiten alguna clase de discusión. Yo tengo una posición contraria contra la práctica de firmar con nombres de fantasía (lo que en Internet se conoce como “nicknames”), no así contra sus teorías específicamente, a las que creo simples esbozos, por ahora, y a las que sostengo que debería investigar aún más. ¿Cómo? Poniéndolas en duda, claro, del único modo que se testea la solidez de toda hipótesis. Pero son dos, distintas, y voy a interpelarlas de a una, para después sí explicar de una vez cuál es la hipótesis en la que yo me baso.
Pero vamos por partes:
Luis Bernard, alter ego de Luis Bardamu, en este mismo Kaputt supo bosquejar la primera de sus teorías en su momento: recorriendo intenciones de Juan Ramón Jiménez, Borges, Paul Valéry y afirmándose en Las mil y una noches y en La Biblia, dos de nuestras leyendas literariamente fundacionales, para arribar a la conclusión que el estado de anonimia literaria era, en sí mismo, fundacional de literatura. A la firma, es decir al concepto de pertenencia de un texto, a la autoría, Bernard la consideró “fetichismo” y “reinado despótico del autor” entre otras sentencias un tanto temerarias. Después, cuando su desenlace lo llevó hasta Internet y el blog, sin dejar de reconocer la sangrante contradicción entre un medio paroxísticamente individual y sus postulados colectivistas, afirmó que se trataba de una fuente inagotable de “herejías sin apellido” y se preguntó, o deseó, una “prodigiosa creación literaria colectiva”, en algún futuro medianamente próximo.
Consideré que su texto no merecía respuesta en aquel momento y no porque estuviera mal escrito, (si un mérito tiene Bardamu es el de expresarse con una agilidad muy envidiable), sino porque fallaba en el análisis de algunas cuestiones que a mí se me hacen centrales.
A) Impulsos colectivos en literatura hubo muchos, muchos más de los que nombra en aquel texto. Ahora mismo coexistimos con el grupo italiano Wu Ming que niega la identidad de sus autores y que tiene, al menos, veinte grupos que lo emulan, la mayoría de ellos concertados en algún recreo de los inoperantes talleres literarios italianos. Es un fenómeno muy extendido en Italia, tan extendido que yo mismo voy a tener que editar próximamente en una editorial que prefiere, intentando valorizar sus textos que generalmente están muy relacionados al blog y a estas mismas ideas de construcción colectiva, no publicar los nombres de sus autores en sus portadas. Allí, sólo el nombre de sus textos. Para mí, claro está, el asunto es menor y la verdad es que mi nombre no figure en la portada ni en el lomo de un libro que me pertenece, está muy lejos de preocuparme. A raíz de experiencias pasadas, con que no aparezca un nombre distinto del mío, sinceramente me basta y sobra.
B) La inclusión de La Biblia es muy discutible, aún aceptando los mismos argumentos que plantea: la Biblia no es anónima, no en su totalidad. Lo es sí su Antiguo Testamento pero el Nuevo, es decir aquél que realmente funda una nueva religión, aquél que pretende atestiguar con la fortaleza del acontecimiento la vida del profeta, está firmado y por cuatro autores. Por algo no figura allí un Abraham, no son nombres de pilas, son los únicos nombres que aquellos hombres poseían. Al abandonar sus pertenencias ya no se reconocían del lugar de origen. Y así, a imagen y semejanza de su profeta Jesús de Nazareth que se despojó de sus riquezas y se convirtió en Jesús a secas, aquellos hombres también abandonaban el gentilicio que apelaba a su terruño natal. Cuando los discípulos debieron poner por escrito lo que habían visto, porque ya no contaban con la potestad del Señor que les garantizaba algún sello de verdad, debieron hacerse cargo de cada frase que decían. Por eso el Nuevo Testamento consta de cuatro evangelios, todos firmados: según Marcos, según Mateo, según Lucas y según Juan. Con esto no sólo queda demostrado que fui a un colegio de curas, también pretendo afirmarme en mi concepción altaneramente atea: una literatura despojada de riqueza individual. Eso que creo que es: una literatura despojada, pobre, una literatura impedida de subjetividades, una literatura linyera. Prefiero que la relación entre la pobreza franciscana y los escritores se mantenga en el plano de lo estrictamente económico.
C) Las leyendas son anónimas. Pero no siempre pueden considerarse como literatura.
D) Su idea acerca de la pretensión de Jorge Luis Borges sobre una literatura sin firma es sumamente discutible. Resulta muy difícil imaginar, justamente a Borges, en su momento de mayor vehemencia modernista, pergeñando un método para la desautorización, para anoniminizar sus textos. En cambio, es bastante más factible imaginarlo ideando un simple juego: no se trataba de negar la nómina de nombres, sólo se trataba de no firmar cada texto regalándole al lector la ingrata tarea de identificar después de cada lectura. Borges era soberbio aún de joven, siempre supo que contaba a su favor con un estilo claramente definido, en parte gracias a una cantidad de inflexiones trasladadas desde bilingualidad de origen. Más difícil sería, por ejemplo, indentificar a un Bioy Casares no firmado y nada nos permite suponer que Borges no lo sabía y le evitaba a su amigo algún escarnio.
E) Por omisión, Bernard calificó de “fetichismo y despotismo del autor” a la literatura griega, ahí sí, el origen de todo esto que hacemos. La extensa literatura grecorromana que sobrevivió milenios, sobrevivió casi toda firmada. La filosofía, inseparable de las formas, también. No había allí un fetichismo como cree ver Bardamu, sino la natural y lógica relación de quién dice qué y cómo y de qué modo lo dice. Es decir, de negar al autor, la literatura griega –y por traslación todos nosotros– deberíamos habernos negado la posibilidad de la versión. Esto es, en las leyendas, las historias se modifican a través del tiempo. Pero niegan los registros divergentes, lo que vale es siempre la historia tal como se oraliza en tiempo presente. Lo que instala el concepto de autor –concepto también griego–, es la posibilidad de versionar mil veces la misma historia. La importancia del nombre, la importancia de la firma, es en última instancia la importancia que le asignamos a la existencia de versiones. Nadie que escriba puede creer que la misma historia narrada por Borges y por Burguess, continúa siendo la misma historia. Quiero decir, el apellido, la pertenencia de un texto no es sólo un “fetiche” narcisista, no es sólo la transferencia de la propiedad privada al campo del trabajo intelectual. Es mucho más que eso, es la posibilidad misma del trabajo intelectual: la factibilidad de su registro, la capacidad de identificación de ese registro, y por último, la arquitectura cultural absolutamente necesaria para el trabajo de volver a versionar. Creo que se me entenderá cuando digo que de no existir la posibilidad de volver a narrar todo aquello ya narrado, la literatura no tendría ninguna posibilidad de existir.
F) En los términos en que Bernard lo desarrolla: la literatura anónima no es más que primitivismo. Y el primitivismo tendrá el valor de lo rústico pero jamás el valor de la pureza. Porque la pureza, en un material tan espurio como es el lenguaje, tiene que ver con el proceso inverso: con el refinamiento, con la alquimia de los discursos, con la química del lenguaje que se las ingenia para separar los valores degradados del uso cotidiano y los valores intrínsecos que remiten a un sedimento inexplorado. Un método para seleccionar lo aún vivo y descartar todo aquello que ya se volvió materia inerme a fuerza de reiteración. Las pinturas rupestres de Altamira tienen un valor innegable, pero eso no nos habilita para enchastrar con nuestras manos todas las paredes de Buenos Aires y exigir que a eso alguien lo reconozca como arte.
El segundo texto de Bardamu, en cambio, publicado en su blog y bajo la firma de Luis Bardamu, me resulta bastante más interesante para discutir y tiene un sesgo de mucha mayor elaboración. No hay allí elementos toscos que nos permitan sospechar alguna carencia de reflexión. Hay una mayor aproximación al objeto sobre el que ensaya y una buena argumentación de sus opiniones con una única salvedad: Bardamu introduce su relato deslizando pacientemente el núcleo sobre el que se explaya. Cito aquí sus dos primeros párrafos:
“Se podría pensar a un tipo blog –aquel que tiene alguna vinculación con lo literario– como si fuera una biografía imaginaria de quien lo escribe. Imaginaria, porque el autor acude a su imaginación para expresarse a sí mismo. Aunque esta imaginación no sea arbitraria ni caprichosa seguramente será parcial y sesgadamente destacada. De una fidelidad oblicua a la biografía del autor.
“Precisamente desde esa selección sesgada de rasgos es posible postular cierta creación individual en un blog. Quien escribe un blog no tiene por qué preocuparse por lo exacto: sus frases no pretenden alcanzar el rango de patrimonio universal de la humanidad, sino tan sólo destacar particularidades y manías del autor.”
Desde la relativización inicial “se podría pensar” es admirable el modo en que articula un absoluto que depende del todo de esa relativización inicial. Quiero decir, todo lo que plantea es aplicable también a cualquier otro género literario con sólo cambiar el objeto sobre el que se piensa. Hagamos la prueba: “Se podría pensar a un tipo de escritura –aquella que tiene alguna vinculación con lo literario– como si fuera una biografía imaginaria de quien lo escribe”. Y sí, se podría pensar que sí y al mismo tiempo se podría pensar que no. Aunque pensar que no, es sencillamente más difícil porque siempre la escritura elabora un imaginario biográfico sobre su autor, allí está la trampa. El “blog” en esa frase, no es más que una intrusión, una suplantación, un impecable ejemplo de metonimia: tomar una parte por el todo y transferir las propiedades de ese todo. Chapeau.
Luego, ya en el grueso de su planteo, Bardamu se desentiende del nombre familiar y cívico y elabora un planteo cuyo espíritu es el de confirmar el valor identificatorio de los nombres electivos y, aún más allá, el rotularlos como verdaderos: “Es muy improbable que el nombre verdadero de una persona sea aquel que aparece en sus papeles de identidad. Tales referencias casi nunca constituyen un nombre propio […] Habría que pensar si en la construcción constante de esa biografía imaginaria que algunos blogs evidencian el acto de nombrarse a sí mismo no se constituye en el primer paso para la reafirmación existencial de quien lo escribe.
“El nombre impuesto, que no es propio, es absolutamente insignificante. Es en el acto de nombrarse a sí mismo cuando el nombrado adquiere algún tipo de significación, una acercamiento individual a la verdad de su palabra.
“Elegir el nombre propio para firmar en un blog podría vislumbrarse entonces como el intento irreverente por liberarse de la negación externa, condición de base para el desplegar de la biografía imaginaria que asoma desde algunos espacios del blog.”
Ateniéndonos a la literalidad de lo que Bardamu explicita, podríamos llegar a pensar que la literatura de los periódicos (que no se firma, es colectiva, se nombra a sí misma con un nombre de fantasía que al fin de cuentas nadie puede decir que no sea cierto: Clarín, La Nación, La Repubblica) es verdadera, aunque claro, funciona allí el paraguas de lo literario. Sin embargo, arriesgo que podríamos pasar varios días discutiendo si los periódicos son o no son literatura.
Tengo que decir que si bien me agrada la idea general que expresa, no está de más que advierta que la idea en sí misma me excede largamente. Si está bien, o mal, o más o menos, si un nombre es más verdadero que otro por el simple hecho de ser electivo y voluntario, es algo que no comprendo del todo y que se me escapa de todo parámetro racional que no me emboque en lo sospechosamente pseudopsicoanalítico. Nadie sabe qué es verdadero y qué es falso. Lo único que se sabe es que en literatura lo verdadero suele estar en donde nadie lo espera y eso incluye a casi todas las falsedades.
No creo que se trate de una cuestión moral, éste es mi primer descargo. No soy un buen sujeto –ya he dado suficiente muestras de lo que digo– al que le interese aunque sea mínimamente el desarrollo de la personalidad ajena. A mí me importa la literatura. A los personajes que vienen detrás, autores, con nombre propios o inventados, la verdad es que si por mí fuera se los puede llevar el viento. Trataré de explicarme mejor: el desarrollo de Bardamu es interesante pero al mismo tiempo irrelevante. No entiende el origen del problema y como no lo entiende, lo desplaza hasta encontrar un discurso que soporte su reivindicación. No hace nada en un blog que su autor ponga en juego su nombre o no, no existe ninguna diferencia real: la biografía imaginaria, el personaje que narra continúa siendo tan ficticio en un caso como en el otro, importa poco que ponga en juego el nombre de su identidad verdadera, tal como lo plantea Bardamu. A mí lo que me importan son otras cosas que paso a enumerar ahora, rápidamente porque comprenderán que me tenga que ir a dormir.
Mi hipótesis es:
1. La responsabilidad. Quien no firma con su nombre no se hace cargo ni judicial ni humanamente de sus dichos. Soy de los tipos que ponen todo detrás de lo que dicen, ergo me parece que debe existir un mínimo de reciprocidad en el juego. Estoy cansado de invitar a autores que firman con su nombre y nombre que es suyo tan arbitrariamente como el de cada uno de nosotros, y que representa la misma firma que usan siempre, y tienen que soportar que alguien que es incapaz de poner su propio nombre en juego les diga que lo que hacen es una mierda. A los improperios hay que entenderlos: todos podemos decir lo que se nos venga en ganas. A mí no me gustan, y a mí nadie me puede obligar a que asigne el mismo grado de validez a lo que dice Fulano de tal, firmando y lo que dice un tal Marxxxiano aunque lleve un espacio en Internet que existe desde antes de Internet, firmando como Marxxxiano. Me permito sospechar que Marxxxiano, cuando deja de usar ese nombre y comienza a usar el que reserva para todos los días, no diría nada de lo que firma con un sobrenombre. O más aún, me permito sospechar que en la mayoría de los casos, sería capaz de decir exactamente lo contrario. Los trolls no tienen nombres y apellidos, pero tienen nicknames y esto es porque los nicknames son definitivamente más baratos. Creo que todo debe y puede ser dicho, me cago en las normas de cortesía, pero no en las de civilidad. Creo que todo debe y puede ser dicho pero poniéndole el cuerpo a las palabras. La firma no es el cuerpo, pero está más cerca de serlo que un extemporáneo nickname.
2. Trabajé muchos años en un lugar en el que nunca me dejaron firmar un carajo. Ergo, la firma tiene para mí el valor de la construcción literaria, en sentido absoluto.
3. No acepto autores a medias. Acepto la heteronimia (alguien nombraba a Pessoa y se me podría argumentar hasta a César Tiempo y su famosa Clara Better, por ejemplo) y acepto los seudónimos y acepto la firma, acepto todo. Lo único que me rompen las pelotas son los nicknames, porque en el concepto de “sobrenombre” está la mutación, el engaño, la estafa. Un nombre de fantasía que esconde un rato y que luego muta en otro. Conozco muchos casos de gente que lleva abiertos tres o cuatros blogs, enarbola cualquier barbaridad y luego se cansa y abre otro con otro nombre y vuelve a enarbolar cualquier otra barbaridad, incluso opuesta. A mí no me gusta. A diferencia de Bardamu, no concibo la literatura sin un autor dispuesto a aceptar las culpas, los odios y los rencores que generen sus palabras. Lo pueden llamar fetichismo, aeromodelismo, numismática o como se les ocurra, pero yo sólo leo autores, únicamente autores: el kamasutra me aburre. Y creo, honestamente convencido, que la firma es la única conquista sindical de los escritores. De no existir, toda la literatura producida hasta el día de hoy pertenecería sólo a los editores.
4. Respondo por todo lo que digo y digo en privado lo mismo que públicamente. Acabo de pelearme con una amiga porque a Leo Maslíah no lo considero un autor, lo considero un humorista. Si Leo Maslíah no firmara con su nombre yo no podría decir esto y, si yo no firmara con mi nombre, Leo Maslíah no sabría a quién odiar o a quién enviarle carta documento.
5. Concibo al blog como un espacio de expresión, no como un espacio de sociabilización. Si se tratara de un espacio para hacer amigos, no importa nada que el nombre sea el mismo que el año próximo, los amigos todo lo perdonan y cuando no lo perdonan, uno siempre tiene la posibilidad de buscarse nuevos amigos. Ahora, en caso de que fuera un espacio de expresión pura como lo entiendo yo, creo que la calidad de la expresión –cuando es feroz y no acepta negociarse según los intereses de su portador– tiene siempre un velo de arbitrariedad, de sentencia tajante y hasta infundada. Y no firmar la cantidad de improperios que uno puede llegar a desparramar en un lugar así, no sólo me parece poco valiente, sino que además me parece un mecanismo burdo para hacer trampa esquivando todos los costos. Sin nombres que identifiquen realmente a un autor, sosteniéndose en el tiempo y en distintos medios, no existe literatura. Cuando un blog impone su nombre de fantasía, no existe un ser humano en esa identificación, lo que existe es un espacio en Internet. No existe una literatura sin apellidos. Y si existe, se parece demasiado a una máquina de rumores.
6. La mayoría de la gente a la que le cuestiono el hecho que no firmen, me responden desde lo personal cuestiones parecidas a éstas: no quiero que mi tía me encuentre en Internet o no quiero que en mi trabajo alguien pueda leer lo que hago o causas por el estilo. Bueno, muy bien, respondo ahora desde lo personal: yo me banco que todos mis familiares me encuentren en Internet y me reclamen –por ejemplo– los pecaminosos conceptos que me la paso profiriendo sobre los dioses en los que creen, me banco que en mi trabajo lean lo que escribo y sospechen legítimamente el tiempo que les robo y me banco jamás en mi vida acceder a un crédito bancario porque lo primero que hacen los bancos hoy es buscar en Internet a sus potenciales clientes. Y a mí no me importa, yo sigo estando aquí y firmando. No exijo que se me acepte un nombre de fantasía, respaldo con todo lo que tengo lo que escribo y lo que pienso. No me guardo nada. Exijo sí, un mínimo de reciprocidad.
7. No tengo ningún inconveniente con los seudónimos cuando se sostienen en el tiempo y no ocultan una identidad. Tampoco tengo ningún inconveniente con los escritores que desarrollan varios narradores y emplean los heterónimos para eso. No tengo ningún problema con nada, respeto y comprendo todo. Simplemente, como no puedo ni me interesa evaluar caso por caso, instalo una regla personal en donde creo que tiene mayores posibilidades de ser justa. En mi caso, sólo en mi caso, me afirmo en los nombres y apellidos.
8. A mí no me importa lo que hagan los demás en sus sitios. Quiero decir, si alguien escribe bien según mi particular arbitrio, de todos modos lo voy a leer. Si alguien escribe mal según el mismo particular arbitrio, no lo voy a leer aunque se apellide Cervantes Saavedra.
En literatura, la existencia de heteronimia y seudonimia tiene que ver con una función esencial: el preservarse, el no asumir algunos riesgos o el reconocimiento de algunos trabajos que se realizan por encargo. Menos, aunque también, tiene que ver con la posibilidad de inventar personajes narradores que ejerzan y jueguen con estilos diversos y hasta enfrentados. Cuando nuestros escritores más renombrados de principio de siglo, se dedicaban a la literatura de folletines por encargo de los periódicos de la época, no firmaban con su nombre, se inventaban otros. Esto tenía que ver con no reconocerse frente a sus pares como autores de una literatura por encargo. Hoy mismo, varios autores argentinos contemporáneos a todos nosotros, firman en algunas revistas con seudónimos. Los motivos son los mismos: no reconocer frente a sus pares que son autores de un artículo a doble página en una revista femenina. En Internet en cambio, siendo que es un espacio sin paga, absolutamente voluntario, la utilización de nicknames identificarios termina abonando un sedimento de lecturas jerárquicas. Se le niega a los blogs el rótulo de “literatura seria” de ese modo, se la realiza sólo por diversión, diversión que en algún punto debe ser inconfesable porque sólo así se entiende que alguien que se toma la molestia de redactar algo, no esté dispuesto a firmarlo con su nombre cívico. No hay una donación a una colectividad como se pretende que creamos, lo que hay es una preservación personal frente a los riesgos reales o ilusorios, sociales o personales. Yo dudo mucho, dudo hasta tanto no se me demuestre lo contrario en la práctica, que alguno de los autores que optan por expresarse firmando con un sobrenombre en un blog, al momento de ser invitados por un periódico a escribir una columna de opinión, o al momento de editar un libro, continuen firmando con ese mismo nombre. Claro, ahí no, ahí pondrán en juego su nombre cívico porque lo que quieren es que todo su mundo de relaciones se entere de su logro, lo contrario a cuando firman un espacio personal que sólo responde a su propia voluntad. Y si es así, es porque a su proprio blog no lo consideran como un logro. O lo consideran un logro suficientemente menor como para aceptar que es mejor que nadie se entere.
En lo personal, lo que yo haga o deje de hacer en los sitios que me pertenecen y en los que comparto, lo considero asunto mío. Del mismo modo en que lo que hacen los demás en sus sitios, lo considero asunto suyo. No me termina de convencer cierto mecanismo que hace que el lector de un blog se permita exigir al autor, alguna clase de disciplina con respecto al pensamiento colectivo. La única disciplina que vale la pena sostener, me parece, es la que nos hace cada día un poco más libres. Y menos cobardes, como para sostenernos en nuestras propias e innegociables convicciones.
Título: En contra del anonimato
Subscribe to Comments [Atom]