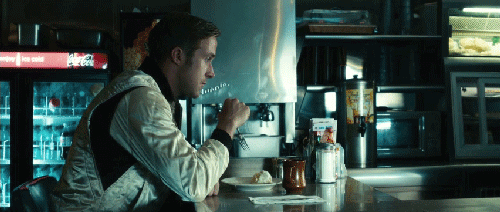Saturday
DE
Tuesday, July 21, 2009
Nueve once / primera parte
Recuerdo que el 11 de septiembre me despertó el teléfono, era Nina, mi ex esposa:
—Vlady, tienes que encender el televisor —me dijo—, un avión se estrelló contra las Torres Gemelas.
Miré mi cuarto, yo dormía en un colchón en el suelo: había un escritorio, una computadora y un librero, nada más, una botella de ron nicaragüense a la mitad. El televisor se lo había quedado Nina.
—Parece que fue un ataque terrorista.
—Imposible —dije.
Pensé que era muy bajo por parte de Nina utilizar esos recursos para llamar mi atención puesto que la tenía de todas formas. Hacía seis meses que nos habíamos separado y si ella me hubiera pedido volver, yo no lo habría dudado ni un segundo. ¿O no era así? No, ahora lo recuerdo, yo odiaba a Nina, estaba muy resentido con ella. Sus obsesiones avícolas me habían llevado a la ruina, a la bebida, y a padecer gastritis, a mis 24 años. Me levanté. ¿Y qué era eso de que encendiera el televisor si ella se había quedado con él?
Aclaré un poco la voz, y le dije:
—Nina, deja de estar fregando.
Bueno, lo pensé, no lo dije, debí desembarazarme de la llamada de una manera más cortés y civilizada. Mi odio hacia ella aún era verde y hermoso como un grano de café, y había que dejarlo madurar, importarlo, tostarlo y molerlo, degustarlo algún día con calma, en un expreso con un terrón azúcar, una mañana fresca y apacible frente a la plaza soleada de la venganza, leyendo mi periódico alemán favorito: Schadenfreude.
Era un departamento oscuro y pequeño en la Narvarte. La cocina tenía un empapelado de legumbres que nunca pude quitar. Era rosa, tenía zanahorias, tomates, y algo que parecía apio. No había gas, me bañaba con agua fría, y me consolaba recordando esas historias que mi padre me contaba cuando yo era niño de que el secretario Mao se bañaba siempre con agua fría. Me consolaba pensando que yo era espartano. También mi padre decía que los guerrilleros del Vietcong ganaron la guerra comiendo un puñado de arroz por día, como para ejemplificar lo poco que necesitaba un ser humano para realizar grandes proezas como derrotar al imperialismo yanqui. Con el agua en la cabeza pensé en la ocurrencia de Nina de un ataque terrorista a las Torres Gemelas, y entonces pensé que Nina en realidad carecía de imaginación para inventar algo así. Me enjaboné el cuerpo. No, Nina jamás podría imaginar algo parecido, por más películas de Steven Segal que hubiera visto. Que se joda Nina, pensé. Que se joda el secretario Mao y el Vietcong. Salí tiritando de frío y estornudando del baño, y me pasé la toalla rápidamente, me vestí como pude y salí a la calle. Parecía un día normal. El tráfico de siempre en Obrero Mundial, el puesto de tacos de la esquina, el inmundo olor de la moronga, la oficina de servicio postal. Fui hasta la fonda de la esquina, pedí un nescafé y un par de huevos, y le dije a la dependienta:
—Encienda el televisor.
Y ahí estaba, uno dos y tres, las imágenes del avión estrellándose una y otra vez contra una de las Torres Gemelas, los locutores de televisión diciendo una y otra vez las mismas tonterías, y entonces sin saber por qué, tuve miedo: mucho miedo. En realidad eran varios aviones, dos en las torres, uno había caído en el pentágono, otro cerca del campo David, el objetivo debió ser la Casa Blanca. Recuerdo que no pude terminar mis huevos y regresé al departamento donde me fumé un cigarrillo en la ventana hasta que volvió a sonar el teléfono. La línea estaba cortada y sólo recibía llamadas. Era Nina.
—¿Ahora me crees? —me preguntó.
—Sí —escuché una sirena afuera en la calle.
—Es el fin del mundo —me dijo.
Ahora me vas a salir conque Nostradamus lo predijo, pensé, pero ella se limitó a repetir:
—El fin del mundo.
Mi odio hacia Nina comenzó su regreso a la semilla, el grano de café se abrió y se convirtió en una flor, se cerró en un capullo, y luego en el minúsculo muñón de una rama que descendió hacia la fresca dulzura del surco y su humedad primordial.
—¿Y qué haces esta noche? —le pregunté.
—Hay que vernos —dijo ella, paso por tu casa.
Recuerdo que los pocos rayos de luz que lograban llegar hasta mi departamento eran procesados de todas las maneras posibles, empaquetados, descafeinados, y cuando tocaban el piso de madera ya eran incapaces de dar calor, o consuelo, una idea luminosa. Debían de ser las doce según mi reloj de pulsera cuando llamaron a la puerta: era Pamela. Yo le había dado la llave de la calle porque no había interfón en el edificio, la llave del departamento no la quiso aceptar, me dijo, porque era demasiado compromiso. Pero venía un par de veces a la semana a mi casa a fumar marihuana porque su madre no la dejaba en la suya.
—¿Ya supiste? —me preguntó.
—Sí.
—Es el fin del mundo —dijo ella.
—Sí.
—Bien merecido que se lo tienen —dijo ella. Vi sus pupilas dilatadas por los estupefacientes—, qué lástima que no tengas televisor.
Se sentó en el escritorio junto a la computadora y comenzó a liar un porro con ese gesto de siempre de un niño dibujando con crayones. Era pequeña y gruesa, dura como una codorniz bien ejercitada. El color de sus mejillas me hacía pensar en una estampa bucólica; imaginaba su cuerpo sugerido por una gasa transparente y glauca, su piel era tibia, pegajosa, tersa y amarga. Encendió el porro y me dijo:
—Pon música.
De mis discos sólo le gustaban los de David Bowie, su canción favorita era “Space Oddity”.
Fumamos del porro, pero a mí siempre me daba escozor en la garganta y tosí. Ella cogió unas hojas que estaban en el escritorio y estuvo leyendo un rato.
—¿Qué te parece? —le pregunté.
—Usas demasiadas metáforas —me dijo.
Nueve once / primera parte
Recuerdo que el 11 de septiembre me despertó el teléfono, era Nina, mi ex esposa:
—Vlady, tienes que encender el televisor —me dijo—, un avión se estrelló contra las Torres Gemelas.
Miré mi cuarto, yo dormía en un colchón en el suelo: había un escritorio, una computadora y un librero, nada más, una botella de ron nicaragüense a la mitad. El televisor se lo había quedado Nina.
—Parece que fue un ataque terrorista.
—Imposible —dije.
Pensé que era muy bajo por parte de Nina utilizar esos recursos para llamar mi atención puesto que la tenía de todas formas. Hacía seis meses que nos habíamos separado y si ella me hubiera pedido volver, yo no lo habría dudado ni un segundo. ¿O no era así? No, ahora lo recuerdo, yo odiaba a Nina, estaba muy resentido con ella. Sus obsesiones avícolas me habían llevado a la ruina, a la bebida, y a padecer gastritis, a mis 24 años. Me levanté. ¿Y qué era eso de que encendiera el televisor si ella se había quedado con él?
Aclaré un poco la voz, y le dije:
—Nina, deja de estar fregando.
Bueno, lo pensé, no lo dije, debí desembarazarme de la llamada de una manera más cortés y civilizada. Mi odio hacia ella aún era verde y hermoso como un grano de café, y había que dejarlo madurar, importarlo, tostarlo y molerlo, degustarlo algún día con calma, en un expreso con un terrón azúcar, una mañana fresca y apacible frente a la plaza soleada de la venganza, leyendo mi periódico alemán favorito: Schadenfreude.
Era un departamento oscuro y pequeño en la Narvarte. La cocina tenía un empapelado de legumbres que nunca pude quitar. Era rosa, tenía zanahorias, tomates, y algo que parecía apio. No había gas, me bañaba con agua fría, y me consolaba recordando esas historias que mi padre me contaba cuando yo era niño de que el secretario Mao se bañaba siempre con agua fría. Me consolaba pensando que yo era espartano. También mi padre decía que los guerrilleros del Vietcong ganaron la guerra comiendo un puñado de arroz por día, como para ejemplificar lo poco que necesitaba un ser humano para realizar grandes proezas como derrotar al imperialismo yanqui. Con el agua en la cabeza pensé en la ocurrencia de Nina de un ataque terrorista a las Torres Gemelas, y entonces pensé que Nina en realidad carecía de imaginación para inventar algo así. Me enjaboné el cuerpo. No, Nina jamás podría imaginar algo parecido, por más películas de Steven Segal que hubiera visto. Que se joda Nina, pensé. Que se joda el secretario Mao y el Vietcong. Salí tiritando de frío y estornudando del baño, y me pasé la toalla rápidamente, me vestí como pude y salí a la calle. Parecía un día normal. El tráfico de siempre en Obrero Mundial, el puesto de tacos de la esquina, el inmundo olor de la moronga, la oficina de servicio postal. Fui hasta la fonda de la esquina, pedí un nescafé y un par de huevos, y le dije a la dependienta:
—Encienda el televisor.
Y ahí estaba, uno dos y tres, las imágenes del avión estrellándose una y otra vez contra una de las Torres Gemelas, los locutores de televisión diciendo una y otra vez las mismas tonterías, y entonces sin saber por qué, tuve miedo: mucho miedo. En realidad eran varios aviones, dos en las torres, uno había caído en el pentágono, otro cerca del campo David, el objetivo debió ser la Casa Blanca. Recuerdo que no pude terminar mis huevos y regresé al departamento donde me fumé un cigarrillo en la ventana hasta que volvió a sonar el teléfono. La línea estaba cortada y sólo recibía llamadas. Era Nina.
—¿Ahora me crees? —me preguntó.
—Sí —escuché una sirena afuera en la calle.
—Es el fin del mundo —me dijo.
Ahora me vas a salir conque Nostradamus lo predijo, pensé, pero ella se limitó a repetir:
—El fin del mundo.
Mi odio hacia Nina comenzó su regreso a la semilla, el grano de café se abrió y se convirtió en una flor, se cerró en un capullo, y luego en el minúsculo muñón de una rama que descendió hacia la fresca dulzura del surco y su humedad primordial.
—¿Y qué haces esta noche? —le pregunté.
—Hay que vernos —dijo ella, paso por tu casa.
Recuerdo que los pocos rayos de luz que lograban llegar hasta mi departamento eran procesados de todas las maneras posibles, empaquetados, descafeinados, y cuando tocaban el piso de madera ya eran incapaces de dar calor, o consuelo, una idea luminosa. Debían de ser las doce según mi reloj de pulsera cuando llamaron a la puerta: era Pamela. Yo le había dado la llave de la calle porque no había interfón en el edificio, la llave del departamento no la quiso aceptar, me dijo, porque era demasiado compromiso. Pero venía un par de veces a la semana a mi casa a fumar marihuana porque su madre no la dejaba en la suya.
—¿Ya supiste? —me preguntó.
—Sí.
—Es el fin del mundo —dijo ella.
—Sí.
—Bien merecido que se lo tienen —dijo ella. Vi sus pupilas dilatadas por los estupefacientes—, qué lástima que no tengas televisor.
Se sentó en el escritorio junto a la computadora y comenzó a liar un porro con ese gesto de siempre de un niño dibujando con crayones. Era pequeña y gruesa, dura como una codorniz bien ejercitada. El color de sus mejillas me hacía pensar en una estampa bucólica; imaginaba su cuerpo sugerido por una gasa transparente y glauca, su piel era tibia, pegajosa, tersa y amarga. Encendió el porro y me dijo:
—Pon música.
De mis discos sólo le gustaban los de David Bowie, su canción favorita era “Space Oddity”.
Fumamos del porro, pero a mí siempre me daba escozor en la garganta y tosí. Ella cogió unas hojas que estaban en el escritorio y estuvo leyendo un rato.
—¿Qué te parece? —le pregunté.
—Usas demasiadas metáforas —me dijo.
Subscribe to Comments [Atom]